((PARÉNTESSIS))

Cuando el futuro nos alcance
Por Jonatan Frías
Enero 2022
La sobrepoblación mundial ha creado un desequilibrio cada vez más difícil de restablecer. Escases de alimentos, tierras áridas, efecto invernadero. Cada vez hay más desigualdad, más hambre, más pobres. Unos sobre otros luchando por el poco espacio que hay, por el pedazo de pan que queda, porque los hijos tienen que comer. La policía cada vez menos eficiente y cada vez más cruel. Motines, disturbios, asesinatos todos los días.

Con los mejores deseos
Por Jonatan Frías
Diciembre 2021
Leer es un asunto complicado. Para las personas con tendencias a las adicciones, leer es tan o más adictivo que fumar, tomar café o comerse una pieza de pan dulce a mitad de la noche. Y es que la literatura posee orden y estructura, a diferencia de la vida que es, la mayoría de las veces, absurda y repetitiva. La vida tiende al sinsentido. La literatura, a través de símbolos, descifra la verdad.
Siempre queremos más. Estamos en busca de nuevas historias o de nuevas formas. Siempre estamos insatisfechos. Sobre todo los lectores de sagas. Ellos siempre quieren un libro más y otro y otro. Andan por la vida con su cara de yonki insatisfecho. Detestan la idea de que la historia con la que han crecido llegue a su fin. No importa lo absurda que sea, ellos siempre quieran más. Aunque ya no tenga sentido pedirle más historias al maguito, ellos siempre quieren más. Y es que, además de estructura, las sagas los dotan de un sentido de pertenencia. Se reconocen en las calles. Portan los colores de su saga en las bufandas como quien sale a la calle a la una de la tarde a buscar su monchis con los ojos rojos y los labios secos.

Dostoievski: el alma de la literatura.
Por Jonatan Frías
Noviembre 2021
Nietzsche decía que él cambiaría toda la alegría de occidente por el modo ruso de estar triste. Cualquier persona que haya leído a Dostoievski podrá estar de acuerdo con en él. La tristeza tiene una capacidad estética que no posee la felicidad. Por esos los viejos cuentos terminaban diciendo: y vivieron felices para siempre, porque la felicidad no se narra. A nadie le importa la felicidad. La tragedia, por otro lado, la tristeza, la melancolía, el dolor: qué celeridad, qué vértigo, qué vitalidad. Raskólnikov no habría alcanzado la inmortalidad si hubiera sido feliz y ni qué decir de la familia Karamazov.
De peores lugares me han corrido
Por Jonatan Frías
Octubre 2021
Para bien o para mal tuve la suerte de crecer en una familia católica pero desobligada. No recuerdo ni una sola ocasión en que mi madre o mi padre me hayan llevado a la iglesia, con las notables excepciones de cuando íbamos a comprar unos chicharrones preparados con cueritos y mucha salsa. Mi abuela —que en muchos sentidos fue como mi madre— sí que no faltaba a misa y no perdonaba sus dulces a la salida que se comía camino a casa, previo rodeo, para que mis tías no la regañaran por andar comiendo cochinadas. La abuela era diabética, evidentemente y evidentemente le valía madre.
El caso es que en casa eran una suerte de catolaicos con extravagancias tipo nunca ir a misa ni cumplir uno solo de los mandamientos, pero eso sí, traían a Jesús como trapo de cocina para arriba y para abajo, mentándomelo cada que no me quería comer la sopa de chícharo o la emulsión de Scott. Hablaban tanto de él que yo me llegué a convencer de que ese tal Jesús era uno de los amigos de borrachera de mi papá a los que tanto odiaba mi mamá.

Entre sueños
Septiembre 2021
Por Jonatan Frías
Estaba en Pueblo Viejo, en una plaza tomando un café. Era claro que no estaba solo porque en la mesa había dos tazas y además de mis cosas, mi mochila Converse negra, un par de libros, mi libreta roja y mis dos plumas, había otro pequeño maletín de piel, café. De pronto llega y se sienta a mi lado Mario Vargas Llosa. Sí, ¿qué pedo? ¿Qué hacía Vargas Llosa ahí conmigo? Pero más importante aún ¿Qué hacía yo con él? Bueno, como sea. Hablábamos de libros, no se podía esperar más, cuando Toledo (¿ajá?) llega y nos invita a seguirlo en una callejoneada y todos traían papalotes con bichos raros dibujados, rojos, azules, verdes, rosas. Caminábamos siguiendo a la bola por toda la calle Hidalgo y entrando por los callejones, pero luego de un rato nos aburrimos y nos separamos. Lleve al Vargas a ver San Agustín y él traía una cámara con la que tomaba fotos. El pedo es que la cámara era como un “human centipode” porque era una Nikon con un lente que si se le ocurría hacerte un retrato, seguro te podía ver hasta los glóbulos blancos, y ésta estaba conectada a otra cámara con otra lente igual de grande. Vayan ustedes a saber.
El placer está en todos lados
Por Jonatan Frías
Agosto 2021
Me siento en la barra de la cantina el Retiro y de inmediato pido una cerveza. Estoy en Zacatecas para presentar un libro, pero me doy el tiempo de recorrer sus callejones con un amigo. Visitamos el Museo Francisco Goitia y el Manuel Felguérez, que durante los años que viví en esta ciudad fue mi verdadero hogar. Caminar esas calles torcidas y empinadas es un placer, pero también un reto. Llevamos un par de horas caminando sin descanso. El clima, afortunadamente, es muy grato y hace más ligero el recorrido. A la salida del museo de Arte Abstracto nos detenemos en una librería y me encuentro con un libro maravilloso de Witold Gombrowicz: Crimen premeditado y otros cuentos.

Conversaciones rituales
Por Jonatan Frías
Julio 2021
Imagen: Roberto Jímenez
Últimamente me he dado cuenta de que la gente cada vez me da más pereza. Antes solía prestar mucha atención a sus conversaciones, a sus hábitos, a sus gestos. Ya no lo hago. Lástima. Para mí era un franco deleite subirme al camión y escuchar todo lo que decían. Aprender sus rituales, sus manías, sus mañas. Más de un cuento mío está construido así, con diálogos robados de la realidad.

Un día
Por Jonatan Frías
Junio 2021
La Ciudad de México por principio es cabrona y más cuando uno está aquí contra su voluntad. Las calles son corpulentas, voluptuosas, llenas de vida, no tienen empatía ni ayudan al fuereño. Apenas entras en ellas y te someten, pero la experiencia de recorrerlas te pone a prueba de la misma manera que lo hace un cruzado de derecha en el filo de la mandíbula. Ese sabor a sangre en la boca te recuerda que estás vivo, que pase lo que pase, tienes que seguir tirando golpes.

Guillermo Fadanelli: La escritura como escenario y aventura
Por Jonatan Frías
Mayo 2021
Guillermo Fadanelli por principio de cuentas es un canalla y un pesimista. Su terreno es el asfalto, las calles torcidas como la gente que las desborda, los cláxones, el olor de la comida, el metro, la suma de todos los ruidos: la ciudad y su siempre arbitrario estado de ánimo: silencio y anonimato. Sus libros, no importa si se trata de sus novelas, cuentos o ensayos, son siempre una caminata. Dan la impresión de haber sido escritos caminando. Es, entonces, un escritor que sabe observar, una suerte de flaneur.

Polifonías intermitentes
Por Jonatan Frías
Abril 2021
Por lo regular me pasa que cuando estoy en un lugar desconocido, nuevo, me da por quedarme en silencio escuchando los ruidos propios de lugar. Y no es por esa afición ya en desuso de buscar fantasmas, para nada. Simplemente me gusta escuchar cosas nuevas, es como una manera imbécil que tengo de sentirme un poco menos ajeno a esos lugares. Pero debo confesar que los sonidos que más me han fascinado, los más llenos de matices, las escalas más prodigiosas e inagotables, las he encontrado en los hoteles.
Lugares paradisíacos que brindan refugio al necesitado, cama al cansado, techo al trasnochado y sí, covacha al que escapa de las rutinas maritales. Aunque estamos hablando de HOTELES no lo olviden, ya en otra ocasión hablaremos de los deliciosos Moteles de paso, hogar del insatisfecho y del practicante devoto de la virtud cardinal de la lujuria.

Por Jonatan Frías
Marzo 2021
La aparición de las primeras enciclopedias electrónicas como Encarta y su evolución hasta la Wikipedia actual trajo cierta inmediatez de información, pero no conocimiento. Recuerdo que cuando niño tenía que buscar alguna información para alguna tarea en alguna enciclopedia me era imposible realizarla. Nunca daba con ella, es decir, podía hacerlo, pero se me iba el tiempo hojeando los tomos. Alguna vez un señor me dijo que él hacía lo mismo y que incluso él le llamaba a esa acción: pueblear.
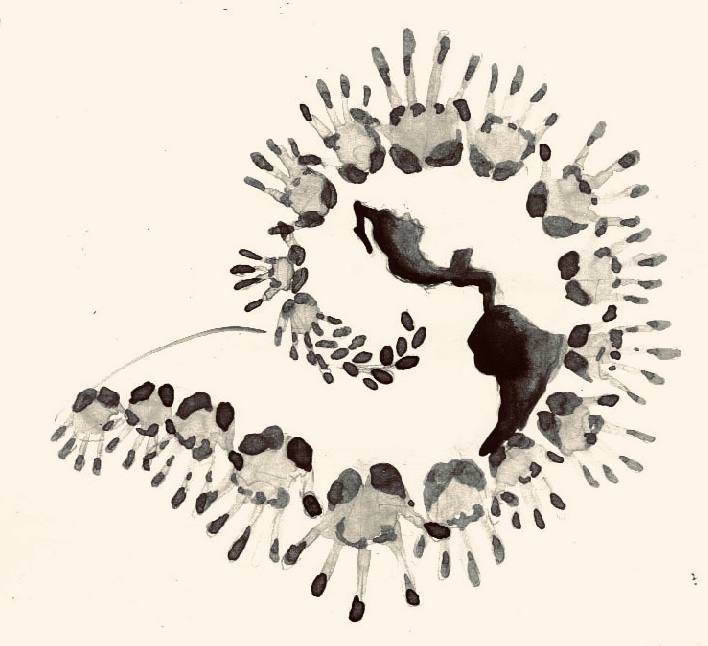
Por Jonatan Frías Imagen: Luis Alanís
16 Enero 2021
Uno debería poder sentarse todos los días, todos los días, a tomarse una taza de café y a escuchar un disco de Beach House o leer un libro de Jaime Gil de Biedma. No siempre se puede y lo que es peor, hay quienes nunca pueden. Es decir, que antes de todo debemos de ser conscientes de que en nuestra realidad poder hacer eso no sólo es un privilegio económico, sino social. Seguir leyendo…

Por Jonatan Frías Imagen: Luis Alanís
16 Diciembre 2020
Llego a la casa a las dos con veinte de la mañana. Llego francamente molido. Lo primero que hago es sacudirme apenas lo necesario todo el polvo que traigo de más, las ramas secas enredadas en el pelo y uno que otro pegaropa aferrado a las agujetas de mis converse y de mis calcetas. Me preparo un café y enciendo la computadora porque hasta ahora he encontrado sobre qué escribir este mes. Seguir leyendo…

Por Joantan Frías
16 Noviembre 2020
Los vecinos suelen ser por naturaleza molestos. Son ruidosos, sucios y entrometidos. Viven atentos a cada movimiento, hábito y hasta visita. Nos conocen mejor que nosotros mismos. Claro, siempre puede caber la suerte de que nos toquen vecinos considerados, atentos y hasta amables, en cuyo caso lo más sensato es sospechar. Nada bueno puede salir de un vecino bien intencionado.Seguir leyendo…

Sobre despertarme temprano
Por Jonatan Frías
16 Octubre 2020
Pocas cosas hay en la vida que me puedan joder tanto como despertarme temprano. Algo hay de penitencia en esa actividad culera, y sobre todo inútil, que nos hace estar con una cara de pedo todo el día. Pero levantarse temprano goza de tan buena fama —solo hay que recordar el dicho ese que reza que al que madruga, Dios lo ayuda—, que para protegernos del hosco apelativo de amargado, tenemos que culpar de nuestro mal humor al imbécil del compañero de junto, al tráfico o ya encarrerado el gato, al pinche jefe. Seguir leyendo…

Por Jonatan Frías
16 Sepetimbre 2020
Existen ciertos hábitos que nos acompañan como el olor a quemado. En mi caso es que me resulta indisoluble el acto de leer con el de escuchar música. Depende la lectura, es la música de fondo. Me encanta usar el transporte púbico porque puedo leer, claro que cuando tengo que llegar pronto a un lugar, pues nada, a manejar y ya. Mi gusto por la música es anterior a mi nacimiento, según me contó una vez mi madre. Seguir leyendo…
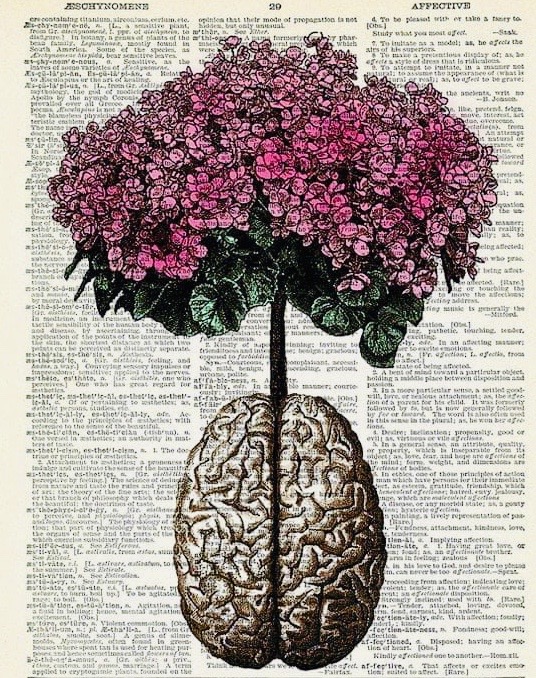
Por Jonatan Frias
16 Agosto 2020
Hace algunos años, cuando aún trabajaba en ediciones del Instituto Municipal Aguascalentense para la cultura (IMAC), se nos acusaba de promover eso que hoy tan ligeramente llaman “discriminación inversa”, por el premio Dolores Castro; único premio -hasta donde me es dado conocer- dedicado exclusivamente a la literatura escrita por mujeres. Nosotros siempre sostuvimos que eso no era de ninguna manera una discriminación y que si algo era, en todo caso, era una acotación. Seguir leyendo…

Por Jonatan Frías
16 julio 2020
Algo hay de liberador en caminar por voluntad propia al patíbulo; en decir: ni te molestes en acusarme, soy culpable de todo lo que se te ocurra. Andar por la vida soltando verdades intempestivas, le tumba los calzones al que sea. Ellos llegan con todas las herramientas necesarias para desarmar todas tus cochinas mentiras, así que lo que menos esperan es que a la menor provocación te sinceres. Seguir leyendo…

Dos ciudades
Por Jonatan Frías
16 Junio 2020
Vivir en dos ciudades es un poco como vivir en ninguna. Uno nunca está realmente en ningún lado: siempre se extraña lo que queda detrás. Cuando me mudé a Pueblo Viejo, lo hice movido más por una idea que por un impulso: fue una decisión consciente. La literatura tuvo todo que ver en esta decisión, como también ha tenido que ver en tantas otras en mi vida. Seguir leyendo…
a

Por Jonatan Frías
16 Mayo 2020
Subirse a un camión o a cualquiera de las modalidades del transporte público tiene algo ya de tragedia griega. Si uno pudiera ver desde lo alto el entramado laberinto de sus rutas, fácilmente podría pensar que se encuentren Minos en la antigua Creta. Eso sin contar no nada más a uno, sino a cientos de embravecidos minotauros que operan estos armatostes y que embisten todo lo que está a su paso. Seguir leyendo…

Una confesión desvelada
Por Jonatan Frías
16 Abril 2020
La escritura es algo más que un oficio: es destino. Más que testimonio es testamento: acto irreflexivo que pocas veces se sabe a dónde conduce. Es el acto de transfigurar emociones en signos: velar y desvelar una álgebra secreta. Caminar sin tener una idea clara de si se va o se regresa. Escribo como único método para descubrir por qué escribo, de dónde surgen las palabras. Seguir leyendo…
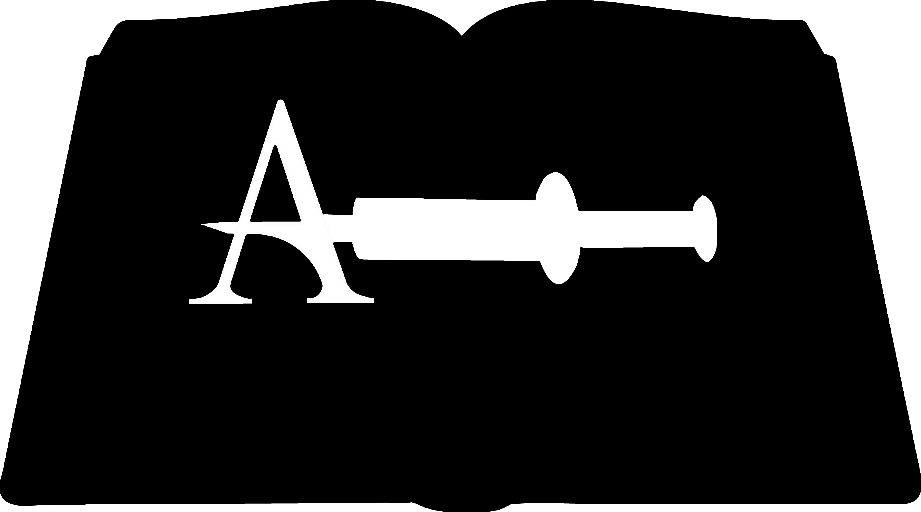
Notas al margen
Me debato entre escribir y no escribir sobre el tema. Es que sencillamente sé que no tengo derecho a hablar sobre esto, que lo que me (nos) corresponde es escuchar, reflexionar, aprender…

Ilustración por: @_kiahuitl_
Hospitales
Por Jonatan Frías
16 Febrero 2020
Los hospitales son un maldito delirio. No sólo los públicos, que esos además son un maldito suplicio.
+
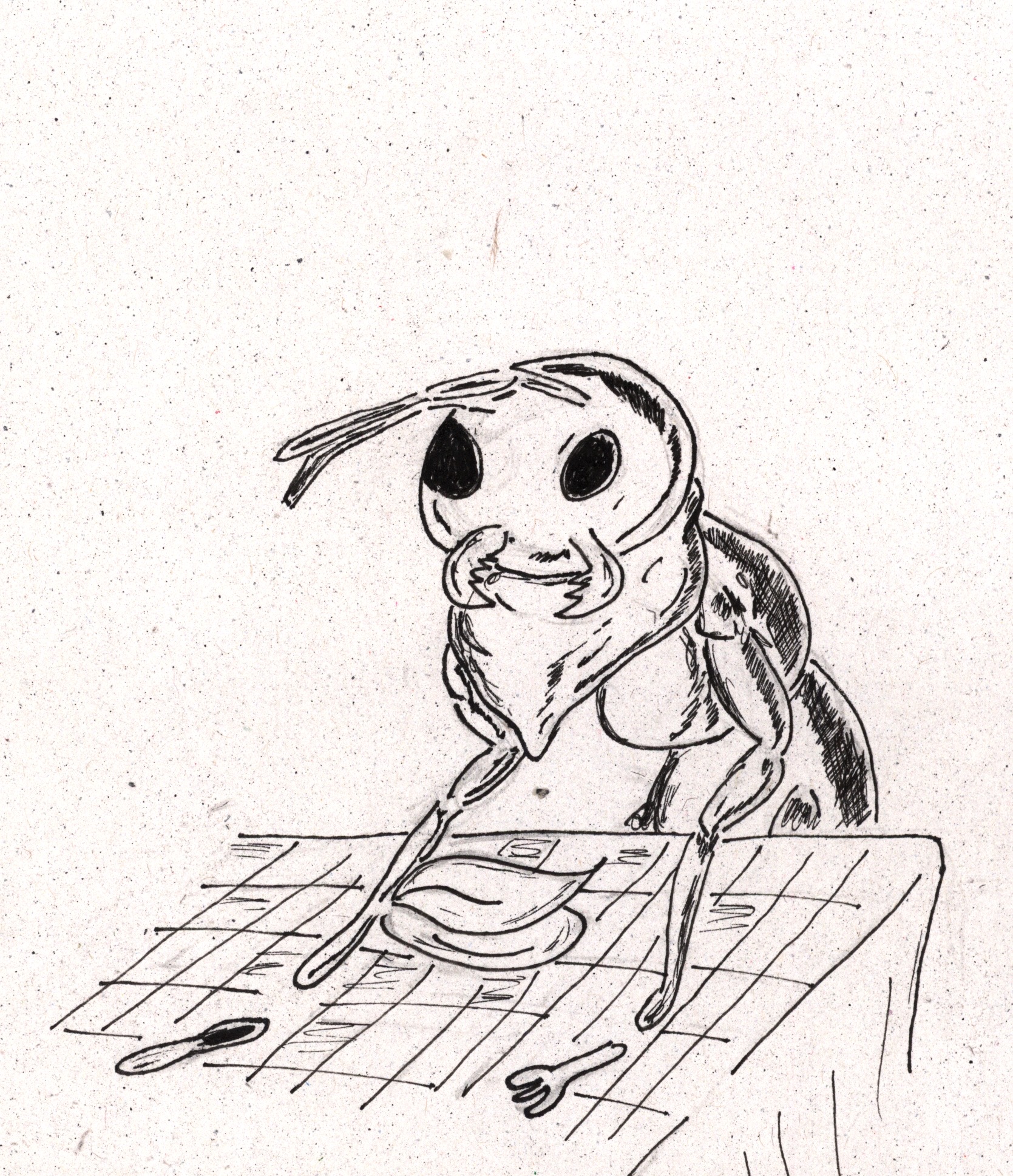
El camino de las hormigas
Por Jonatan Frías
16 Enero 2020
A Paul, caballero
de aventuras inenarrables.
El camino de las hormigas por alguna extraña razón que desconocía, siempre había resultado un misterio para Paul y eso despertaba en él una curiosidad inmensa, tan sólo comparable con la que le producía la caja azul de su mamá o los viejos libros del abuelo.

Por Jonatan Frías
Cartas en el fondo de un cajón
Carta uno
21 de junio
Cuando la soledad me sobreviene, aparece reinante, sostenido, el aire marginado de tu aliento. Se esparce como bruma o viento entre buganvilias vivas y maduras. Me rodea con sus brazos sobre los cuales trepo igual que un niño. Seguir leyendo…

Por Jonatan Frías
16 Noviembre 2019
Bueno, pero esto es de locos. Gritos, gritos y más gritos. Luces, luces enormes, puertas que se abren y se cierran en medio de la gente gritando. La vida dentro de los centros comerciales es lo más cercano que hay a los sanatorios mentales.

La república del buenpedísmo
No hay tal cosa como “separación en buenos términos”. Propaganda de la república del buenpedísmo para hacerse pasar como los “muy maduros”.

La pesadilla burocrática
Hay pesadillas de las que uno sale fácilmente, que el paso de la ficción a la realidad es terso y la adrenalina generada es adictiva. Hay otras que son terribles, que aprisionan, que no les importa dejar ver las costuras de que están hechas, entre más irreales mejor. Pesadillas que te someten a una profunda desesperación y no te dejan despertar. Son eventuales, pero las hay. Se agazapan y saben esperar el momento. Huelen la desesperación.
Aunque no todas las pesadillas pertenecen al mundo de los sueños, eso se tiene que decir. Hay unas que están vivas y nos persiguen, se esconden entre los pliegues de nuestra rutina: se aparecen, de pronto, en medio de una conversación, atravesando un pensamiento, recordando algún pendiente. Las obligaciones son pesadillas laberínticas. Requieren planeaciones, logística, tiempos y espacios que no siempre coinciden con los deseos de ir al parque esa tarde a escribir un cuento o a tomar un café en una plaza abierta y fresca que nos permita terminar de leer ese libro que hemos cargado durante semanas y que no logramos ni siquiera terminar de abrir.
La mayoría de las veces toma la forma de una llamada telefónica. Uno dirige la mirada a ese dispositivo extraño que tenemos en la mano, que es casi como un dedo extra que nos pusieron, acaso sin preguntarnos, pero convencidos de que nos era necesario. Vemos la pantalla y la mera presencia de un número desconocido nos retrae a ese mundo en que era la oscuridad o la eterna presencia debajo de la cama la que sacudía nuestra emociones: ¿quién chingados me llama?
Hoy, ya pasados los treinta y cinco años hace rato, no hay pesadilla más terrible que la pesadilla burocrática. Ir al banco a lo que sea es en sí mismo terrible. Deberían de equipar esos espacios alucinantes con suficientes elementos de colores brillantes para que uno al menos tenga la sensación de estar en otro lugar, porque en la realidad eso pasa, al menos un poco. Estar en un banco esperando es un constante estar-sin-estar, es el absoluto no-ser. Pasar cuarenta minutos sentado sin existir lleva a cualquier persona al borde del suicidio. No puedes leer cómodamente o escuchar música porque tienes que estar al pendiente de la pantallita que indica los turnos, porque a eso te han resumido apenas pusiste un pie dentro: eres un turno.
Ser un turno ya es en sí mismo un abstracción compleja, una monserga, una chingadera, pues. Es la espera indeterminada de ser frente a una pantalla que nos dice: “ahora tienes permitido encarnar tu turno, X-XxXx, puedes pasar y ser por fin frente al escritorio ocho”. Entro al banco y observo el pedazo de papel que me da una mujer muy joven y muy atractiva. En ese momento sé, con toda certeza, que durante el tiempo que pase dentro de la instalación de Banorte de la calle Hidalgo en Pueblo Viejo, yo he dejado de ser quien soy, para convertirme en M-15. La sala de espera está casi vacía. Los cuento, no rebasan las 10 personas. Será rápido, pienso.
El tiempo, que de por sí es una abstracción, el más grande misterio según Borges, dentro de un banco se vuelve una obsesión. Los colores, los uniformes, las sonrisas disecadas de todos los empleados, hacen que uno quiera salir de inmediato, pero no puedes. Eres un turno y ese turno aún no ha ocurrido. Salir así, tan de pronto, si haber consumido el turno obtenido, puede causar un estrés post-traumático, el estrés de haber sido y no ser más. Así que esperas. Llevo café, pero ahí nunca es suficiente. En la pantalla aparece un M-13 que me resulta milagroso. Quizá, sólo quizá, ese día pueda estar fuera de ahí pronto.
La obra de Kafka podemos entenderla como la obsesión frente al deber inalcanzable del hombre. En El Castillo vemos al personaje luchar incansablemente por ser lo que le dijeron que es. Puede irse en cualquier momento, pero eso lo despojaría de su ser y lo dejaría en la nada. La imposibilidad de alcanzar el destino. En El Proceso vemos a un hombre incapaz de acceder a la justicia que le han dicho que merece. Puede no asistir a los citatorios, pero eso lo despojaría de su derecho a saber y lo dejaría en la anda. La imposibilidad de alcanzar la justicia. En La Metamorfosis vemos a un hombre incapaz de ser reconocido como tal. Puede irse en el momento que desee, pero eso lo despojaría de su derecho a pertenecer. La imposibilidad de saberse parte.
Los Bancos te hacen todo eso junto, básicamente en lo que dura el turno, ¿cuánto dura el turno? Nadie lo sabe de cierto, pero seguro termina antes de las cuatro, porque a esa hora cierran y ahí sí, para que veas, nadie puede hacer nada por ti, ni Dios padre, que a esas horas tampoco atiende.
En un Banco no eres, no sabes, no perteneces.
Entre el M-13 y el M-14 que anticiparía mi turno, pasaron montones interminables de “X”, “U”, “V”, “P”, “A”, pero ninguna pinche “M”. La gente que llegaba a ventanilla entraba y salía como de una botica que sólo despacha omeprazoles y paracetamoles, pero yo seguía ahí, estoico, por no decir “hasta la madre”. A mi lado, el señor de traje gris y corbata roja del escritorio catorce me mira pasar del bostezo al bufido y del bufido al gruñido sin inmutarse siquiera. Él no hace nada, pero es, cosa que yo no, así que me jodo. Con el del escritorio diez pasa lo mismo, pero harto de que mi mirada interrumpa su “hacer-nada”, se levanta y se va. La chica del escritorio nueve, literalmente revisa un catálogo con la supervisora. El joven, seguro nuevo, del escritorio once, hace malabares atendiendo un montón de turnos él solo.
Cuando por fin aparece el M-14, mi ansiedad es proporcional a mi enojo. Mi incomodidad física me ha obligado a pararme un par de veces y caminar un poco para regresar luego a mi lugar, donde tengo mi mochila, mis audífonos y mi termo de café, color verde pistache. Ya me quiero largar, lo juro, y me quiero largar ya en un pedo Silvester Stallone, partiendo madres a diestra y siniestra, a-ele-ve, pero la idea de tener que regresar y empezar todo otra vez, me saca ronchas. No mames, tienes que aguantar, me digo en silencio. Sólo queda un poco más y listo.
Cuenta Cortázar que “Continuidad de los parques” —uno de los cuentos más maravillosos que se han escrito, junto con “Las ruinas circulares” y eso no está a discusión, punto— se le ocurrió una tarde en que su esposa, Aurora, iba saliendo a hacer las compras y le hacía algunos encargos. Pensó entonces, Julio, que se encontraba en un sillón leyendo, que sería muy lindo que al volver la vista al libro, al personaje le ocurriera lo mismo que le estaba pasando a él.
Bueno, pues en ese momento a mí me pasó algo así y ciertamente fue lindo y un poco escalofriante. Habían transcurrido otros, no sé, 25, quizá 30 minutos más, desesperado por mi inexistencia, me puse a escuchar música, ya qué chingados, si pierdo el turno vale madre, ¿y qué ocurrió? que se terminó la batería de mis audífonos y nada, desazón total, ya saben: era como esos cuadros del Bosco donde todo arde sin fin. Sin música estás obligado a escuchar conversaciones ajenas que poco o nada te importan.
Ahora, siempre cargo libros conmigo, pero leer en un banco es la antítesis por naturaleza de lo literario. Está más cercana a la literatura una funeraria que un banco, carajo. Nada, no puedes leer, está de la mierda, porque además —otra vez— tienes que estar pendiente al pitido ese terrible que te recuerda que no, que aún no es tu turno, que dejes de estar chingando.
Trataba de leer un libro de Zambra que llevaba por la mitad y de verdad que no podía, sabía que algo maravilloso me estaba perdiendo, pero me esforzaba. Terminé un capítulo y decidí cambiar de libro. Dejar a Zambra para la noche, con un café y la tranquilidad de la cama. Un día antes justamente había comprado un libro en formato E-Book y lo traía ya cargado en mi IPad y pensé: le puedo echar un ojo al índice, asomarme a sus páginas, anticipar un poco los contenidos. Siempre hago eso cuando compro un libro, lo hojeo a ratos, antes de realmente empezar a leerlo. Es como si fuera una especie de trailer azaroso donde encontraré escenas no siempre conectadas, pero que hacen salivar por la lectura. Nada, echo una ojeada al primer ensayo —el libro en cuestión es un libro de ensayos—: “Pequeño funcionario con cartera” y madres, me encuentro de pronto en un texto que va de lo terrible que resultan las esperas en los bancos, la ansiedad que le producen esta clase de trámites a la escritora que va precisamente a recoger una tarjeta.
Les juro que sonreí —la primer sonrisa en horas— y que se me erizó la piel por la sincronización de tiempos y espacios. Quién sabe cuándo la autora, Mariana Orantes, habrá estado en esa espera, cuándo decidió escribirlo, cuánto pasó escribiendo, corrigiendo, cuánto tardó en encontrar editor y que ese libro saliera, cuánto estuvo ahí hasta que yo me decidí a comprarlo. Todo esto para que hoy, en medio de una espera en un banco, que es una pesadilla burocrática, leyera yo ese texto y supiera de pronto que sí, que todo estaría bien.
En ese momento el de traje gris del escritorio catorce me mira y me dice: ¿ya lo atienden? (¡Sí, pendejo, nomás que me encanta esperar aquí en estas sillas incómodas de mierda, por pinche masoquista que soy!) No, le digo forzando la sonrisa. Pase, si gusta yo lo atiendo ahora que no estoy ocupado. (¡¿ahora que no estás ocupado, grandísimo cabrón?! ¡Llevas una pinche hora haciendo nada!) Sí, gracias.
Quince minutos después, ya en la calle y habiendo recuperado mi identidad, porto una tarjeta nueva que me dice amenazante: ándale cabrón, como se te ocurra perderme o permitir que me roben, te traigo de regreso y te aseguro que ahora hago que te esperes dos pinches horas más, nomás por pendejo, al lado de un señor gordo y de dos niños chillones.
Jonatan Frías

Yo, el otro.
A principios de los años noventa, en un pueblo de no más de quinientos habitantes, en el municipio de Genaro Codina en Zacatecas, nacieron dos hermanos gemelos idénticos. Esto no representa en sí mismo nada fuera de lo común y acaso no merece mayor comentario. Ya antes habían nacido gemelos en el pueblo. Los hijos de don José y doña Carmela, por poner un ejemplo, esos niños que ahora son adultos completos y andan de arriba para abajo sin que nadie los pueda parar.
La noche que nacieron se acercaron todos a su casa, que era modesta en todas sus formas, pero digna, eso hay que decirlo. No faltaba nada, ni una cuchara, ni una silla en donde recibir a los invitados. El señor Jacinto Martínez y la señora Esmeralda Villagrana habían cumplido su sueño de ser padres después de muchos intentos frustrados. Todos pudieron entrar y felicitar a los nuevos papás, dar un beso a los recién nacidos, participar de alguna manera de esa felicidad que en cierta medida era de todos. Jacinto y Esmeralda eran muy queridos y respetados. Pero qué lindos los cuatitos –decían–, son dos gotitas de agua de a tiro.
David y Daniel, esos eran sus nombres, crecieron en las más abrigadora rutina. Los primeros pasos los dieron en la seguridad de que al tropezar alguno de los brazos de los tíos los atraparían antes de tocar el suelo. Aprendieron a saltar entre árboles y a correr entre gallinas. Pastoreaban lo mismo chivos que perros. Nunca andaban solos, a donde iba uno, iba el otro. Cazaron lo mismo coyotes que codornices. Niños sanos, traviesos y alegres que entre más crecían más iguales resultaban.
Conforme pasaba el tiempo, los gemelos cobraban conciencia de lo idénticos que eran y comenzaron las travesuras habituales. Se hacían pasar el uno por el otro. Se vestían a propósito de la misma forma. Cambiaban de lugar en la escuela y hasta de cama en la casa: pretendían ser el otro sin dejar de ser ellos mismos. Eso tampoco importaba, en un pueblo tan pequeño, en donde todos se conocen por su nombre, los reconocían hasta por la sombra.
A los doce años su vida cambió en dos sentidos. El primero, evidente y al alcance de la mano; el segundo, no del todo claro y subterráneo. Justo en el día de sus cumpleaños se mudaron a la ciudad de Guadalajara. Un trabajo bien remunerado en una fábrica de jabones obligó a don Jacinto a tomar esa decisión. El tamaño de esa mole de metal y ruido los abrumó, pero se sobrepusieron a las pocas semanas. Entablaron amistad pronto con los compañeros de su nueva escuela, dieron pruebas de su habilidad para el futbol y eso fue todo. Ese fue el primer cambio.
El segundo fue paulatino, operó sin ninguna prisa. David y Daniel pasaron la adolescencia reconociendo, al fin, sus propias diferencias. Comenzaron a desarrollar sus personalidades, los gustos privados, las propias decisiones. Esto, para ellos, fue el gran paso. Descubrir que en una ciudad tan grande, nadie tiene tiempo de observarse con detenimiento. Comenzaron a experimentar la vida del otro. Era común encontrarse a un amigo en la calle, en el centro comercial, en el cine, en la heladería y que al saludarlos los confundieran. Cada que les preguntaban: ¿Quién eres: eres tú o tu hermano? Respondían cínicamente: no soy yo, soy mi hermano. Eso los hizo separarse, para buscar su propia identidad. No resultó en lo absoluto. Y aunque no se les volvió a ver juntos, siempre alguien los confundía. Siempre alguien que decía haberlos visto en otro lugar haciendo otra cosa. Al principio fue divertido, imaginarse haciendo varias faenas en distintos lugares al mismo tiempo, pero después fue cansino, tedioso, amargo.
La muerte prematura de sus padres en un accidente hizo de Daniel un tipo más sombrío y de David un tipo más extrovertido. Como si uno paliara su dolor en silencio y el otro necesitara de los demás para saberse acompañado. Las cosas nunca serían más sencillas para ellos, pero era lo único que tenían. La familia en Zacatecas hacía mucho que se había convertido en un recuerdo y nada más.
David fue el primero en tener novia, Rebeca, y aunque sabían que eran idénticos hasta en la voz, descartaron de inmediato el hacerse pasar por el otro en esas circunstancias. David en verdad quería a esa mujer. La personalidad de Daniel era más pasiva y secreta, como para resultarle atractivo a cualquier mujer, mientras que David disfrutaba de ser el centro de atención. Se complementaban, por decirlo de algún modo.
Tener un espejo vivo puede llegar a ser una experiencia inquietante. La realidad es una categoría inasible y esquiva. Daniel disfrutaba las tardes en casa, las películas en blanco y negro. David nunca estaba quieto, le encantaba salir a los bares y bailar. De esa manera, cuando los confundieran, se sentirían aún más vivos, más otros y de una manera silenciosa, más ellos. Pocas personas pueden apreciar la complejidad de tener dos personalidades. Aunque por las noches, en la oscuridad de su habitación, Daniel imitaba la forma de caminar, de hablar, de sonreír de David. Porque secretamente quería experimentar, ya no en la distancia, si no en su cuerpo, el amor y la alegría de su hermano.
Por eso Daniel mató a David mientas dormía. Porque él no entendía sus propias limitaciones y quería desligarse, no de su hermano, si no de él mismo. Por eso desapareció su cuerpo en el jardín y plantó geranios sobre su tumba secreta. Por eso se fue a otra ciudad, para evitar los encuentros desafortunados y las preguntas incómodas. Para el resto, David y Daniel siguieron sus vidas sin que nadie sospechara nada, ni siquiera Rebeca, incluso antes de casarse, cuando le presentaría a sus padres a su prometido y futuro padre de su hijo.

Moteles
Autor: Jonatan Frias
16 Julio 2019
Uno nunca llega a estos lugares por su santa voluntad. Basta una mirada rápida, un guiño acaso, una luz parpadeante, para quedar inmediatamente seducido y extasiado. Es natural. Cuando se maneja de noche las carreteras se tornan fantasmales y los moteles de paso se aparecen entonces como espejismos. Son para el conductor cansado lo mismo que las iglesias para el peregrino; no, mejor iglesias no, siempre hay alguien que se ofende de todo. Digamos mejor que se aparecen como oasis en el desierto. Es más trillado, lo sé, pero es menos alarmante, qué quieren que les diga.
Las entradas de estos lugares siempre son distintas, pero igualmente exóticas. Ya unas falsas columnas romanas de yeso, ya una fiesta tropical en honor al carnaval de Río o el que mejor le plazca. Todo es ilusorio, eso sí. Cosa que bien vista cae como anillo al dedo o como saco a la medida, para seguir con los lugares comunes. Te aligeras, cambias de forma y ya encarrerado el gato, cambias hasta de horma. El tiempo se suspende. El tuyo, porque el del hotelero empieza a correr apenas baja la cortina.
Sí, ya sé que estos son lugares para los enamorados, que uno no se va a poner a leer a Hemingway, aunque el tema del hotel sea París en los años veinte y en la mayoría de las habitaciones haya cuando menos una fiesta. Pero cuando uno está solo y no entró al Motel por cansancio sino por una voluntad ajena a la suya, pues no te vas a poner a ver la tele, nomás para descubrir que ahí, en efecto, también hay una fiesta.
El caso es que ya estas adentro y urge encontrar una ocupación. Prohibido ponerse a cazar fantasmas, sería una gran pérdida de tiempo. Por todos es sabido que los fantasmas resultan quisquillosos y prefieren habitar Hoteles en forma, como el Marriot o ya muy jodido, el Fiesta Americana, donde poder hacer sus representaciones ante un público dispuesto y con más de dos prendas encima, y no ante uno que llega con una agenda establecida en tiempos y formas.
Una buena opción siempre será el silencio. Aunque si lo pensamos bien, puede no resultar de lo más adecuado, los rincones saben guardar catálogos inmensos de conversaciones, jadeos y gemidos, y uno ahí callado en medio de la cama y solo, corre el riesgo de sentirse incómodo y de enterarse de cosas que por lo demás no le interesan. Por todos es sabido que del relincho al rechinido hay poco trecho, y más cuando la esposa del comedido amante azota la puerta para agarrarlo en la maroma o cuando el marido embravecido, que no estaba invitado a la fiesta de su esposa y su jefe y que descortésmente se presentó sin avisar, prepara una pistola que por vieja, la pistola no la mujer, no es menos eficiente. Así que definitivamente el silencio no es recomendable.
Una opción para pasar el tiempo puede ser la de actor improvisado. Se puede representar un monólogo ¡qué importa el número de personajes, todos serán interpretados por usted! (cosa que garantiza la total atención del público, que ha todo esto también será usted). Ese tipo de atenciones tiene la facultad de revitalizar hasta la autoestima más desvalida. Imagine lo que haría por su ego un público así de atento y que no hace sino idolatrarlo. El tema de la obra también corre por su cuenta, por supuesto. Se puede, claro está, hacer uso de experiencias personales durante el desarrollo de la obra, improvisar acaso, para brindarle una mayor dosis de realismo a la representación. Una anécdota divertida mantendrá alerta la atención del público, siempre tan dispuesto a la fácil distracción. No es aconsejable el melodrama, demasiado triste es ya la locación como para procurar más lágrimas. Mejor haga un Stand-Up, ahora que está tan de moda, total, peor que el de Sofía no le puede salir. El resto depende de usted: duración, número de chistes, escenografía, etc.
Pero por favor, haga lo que haga, no sea usted un amargado más y llegue al Motel nada más para quejarse y echarse en la cama a leer lo que sea que cargue con usted en su mochila. Ya sé que llegó ahí en primer lugar seducido por los neones, que no venía preparado para la ocasión, que usted ni quería entrar, pero de todos modos ya está ahí, así que deje en el buró ese libro, que además le adelanto, el final no está tan bueno, y póngase creativo. El que esté sólo no quiere decir que no se la pueda pasar bien y no, no me refiero a eso, así que déjese ahí por favor y póngase la ropa.
Una solución más sencilla y ciertamente más elegante es la de recordar el espíritu infantil, ese que quedó traspapelado entre achaques propios de la edad, porque confesémoslo, no se está haciendo más joven, y los compromisos fiduciarios. Puede bailar y cantar y ponerse a saltar y saltar y saltar en la cama hasta caer rendido de sueño.

Cafeterías
Por Jonatan Frías
16 Junio 2019
Habría que repensar la finalidad de estos espacios. Anteriormente se podía llegar a una cafetería, tomar asiento, pedir un café y listo, todo estaba dispuesto para que en cosa de minutos arribara la mesera con una taza de café caliente y amargo. El uso del tiempo corre por parte del comensal. Se puede sentar uno cómodamente a leer ese libro que tanta lata le da no poder terminar, después de una amena caminata en donde una breve parada en una tienda de discos o un puesto de revistas cargó nuestras manos, hasta entonces vacías y vaciaron nuestros bolsillos, hasta entonces llenos. La cosa es que se puede llegar, pedir un café y disponerse a revisar lo que sea que lleve consigo o simplemente se puede quedar sentado pensando, sólo pensando, en cualquier cosa (los compromisos fiduciarios, las obligaciones domésticas o la dicotomía entre el binomio Rulfo/Arreola siempre serán temas a la mano). Eso si usted gusta de ir solo a estos lugares. De resultar el caso contrario, habría que empezar por pedir un café extra o dos, dependiendo del número de acompañantes en la mesa y disponerse plácidamente a conversar, si la compañía es un buen conversador. Se puede, en efecto, pedir un tablero de ajedrez (siempre hay uno dispuesto para estas ocasiones) y disputar una partida, evitando así, cualquier discusión bizantina, que a todo esto, no viene al caso.
La concurrencia es variada, cosa grata, si usted participa del carterismo intelectual. El guiño de la joven del rincón, la respiración agitada de la señora gorda de enfrente, las enormes aletas en la nariz del comensal recién llegado, siempre serán un buen detalle para dar paso a una vocación literaria.
El mobiliario no siempre resulta lo cómodo que uno quisiera, de tal suerte que es recomendable que visite varias cafeterías para que pueda elegir la que mejor le acomode, si es usted reincidente y gusta de las conversaciones a pierna estirada. Si no es el caso, esa cafetería es la correcta. No todas, eso sí, tienen un gusto compatible en cuestión de arte con el suyo. Así que si le molestan al grado del delirio los cuadros chillones de Frida Kahlo, aléjese de ahí y no vuelva.
Pero como dije en un inicio, esto era en el pasado remoto, en donde todo era tan sencillo como cambiarse de Café para estar a gusto y disfrutar de su bebida, haciendo lo que a usted más le plazca, porque ahora hay que soportar esta idea que domina en todos lados de que las cafeterías son sucursales de las paleterías.
–¿Le puedo ofrecer algo?
–Sí, un café por favor.
–¿Con qué le sirvo su café, señor?
–Con café, si me hace usted favor.
–No, me refiero a si lo quiere americano.
–La verdad es que me da lo mismo de donde sea su café, no soy tan exigente.
–No, señor, me refiero a que servimos cafés espressos, capuchinos, con cajeta, con rompope, con crema irlandesa, etc.
–Si lo de espresso se refiere a la velocidad del servicio, se lo agradecería mucho, tengo muchas ganas de café. Referente a lo otro, no dudo que haya quien guste de ponerle salsa verde, pero a mí me trae, por favor, un café con mucho café, calientito. Le agradezco.
Todas estas tendencias a la optimización no hacen sino entorpecerlo todo. Luego están los otros inconvenientes. Las personas que son amantes de ponerse a platicar con el primero con quien tropiece su mirada, como usted, sin ponerse a pensar, al menos por un segundo, que esa persona sólo venía por un café y no a discutir con, otra vez usted, sobre las inclemencias climatológicas del existencialismo tardío –puesto que usted lo descubrió tarde– de Sartre. Después usted –cómo cansa el usted–, descubre que el otro “usted”, es decir, por ahora yo, es el autor de unos cuantos cuentos cortos que usted leyó en alguna revista y cree conveniente bombardearlo con preguntas literarias de las cuales el escritor, es decir yo, no tendría la menor obligación de saber y mucho menos de responder.
Por eso, espero no se ofenda si hago de cuenta que no está usted hablando conmigo y sigo discutiendo con el mesero sobre todas las cosas que no quiero que tenga mi café.

Ars Poética
Por Jonatan Frías
16 Mayo 2019
Bonita chingadera, pensé. Apenas comenzaba a trabajar cuando, de la nada, apareció esa paloma gorda y fea frente a mí. Era cosa de que se escucharan las teclas repiqueteando de mi vieja máquina de escribir, para que ese roedor alado apareciera en mi ventana, con una puntualidad de felino hambriento. Se posaba ahí, inmóvil, retadora. Apenas la miraba y se congelaba. Algo de movimiento había en su quietud. Regreso a mi trabajo. Las teclas van y vienen sobre la página y ese bicho mal esculpido desentona picoteando en el vidrio. Si me detengo, se detiene, me mira obstinada. Recomienzo y ella, en esa clave morse que no alcanzo a descifrar, me pide me detenga. Era, eso sí, la paloma más gorda que había visto en mi vida. Incluso podría decirse que era sólo pechuga y pico. No había rastro de ojos por ningún lado y sin embargo, se orientaba con una gran destreza. Poco usaba las alas. Fuera del esfuerzo que le exigía subir a mi ventana, jamás la vi volar. Supongo que su evidente sobrepeso hacía de ese acto natural para su especie, una tarea casi imposible.
La naturaleza también tiene sus descuidos. Pero la verdad es que a mí eso poco o nada me importa. Todas las tardes, aprovechando la siesta vespertina de mi mujer, me dejo poseer por la literatura. No tengo grandes aspiraciones con lo que hago, pero dedico mis días a mejorarlo. Lo cierto es que mi vida resulta ser lo suficientemente cómoda como para procurarme una o dos aficiones.
Procuro escribir justo durante la siesta de Elena para que la realidad no interrumpa mi labor. No me molesta complacer todas las necesidades domésticas que mi estado civil me exige, pero sí me encantaría tener un poco de paz para poder terminar mi poema. Aprendí desde joven la importancia de dominar varios oficios. Desde saber un poco de electricidad, plomería y por qué no, hasta de carpintería. Las mujeres saben apreciar a un hombre que trabaja con las manos y que no anda dilapidando en otras casas el gasto de la suya. Con esos pequeños, pero significativos ahorros, siempre se puede complacer a la señora con el vestido ocasional y el helado en la plaza.

Elena es una mujer virtuosa en todos los sentidos, no tengo duda de ello. Siempre es cuidadosa en las formas y entiende cabalmente el valor de la prudencia. Estira el gasto lo más que puede de tal suerte que no son pocas las sorpresas que me da, ya un nuevo fistol para mis corbatas, ya un nuevo sombrero. Somos una pareja feliz, quién podría negarlo. Pero pronto descubrí, que la paz lograda en los muchos años de matrimonio, era perturbada por las cada vez más comunes obligaciones caseras. Siempre algún foco que cambiar, alguna bisagra que aceitar o un retrete que destapar. No fueron pocas las ocasiones en que, una vez poseído por la inspiración poética, escuché la dulce pero firme voz de mi mujer llamando: ¡Octavio! ¡Octavio! Otra vez se tapó el baño: ¡Octavio! Y duro que dale, a dejar el poema otra vez en el momento menos oportuno. Por eso ahora prefiero escribir a la hora en que Elena prefiere su siesta por sobre cualquier otra labor. De esa forma puedo abandonarme y perderme en círculos poéticos, en incontables versos endecasílabos perfectos.
Nos casamos siendo apenas unos niños. Yo no había terminado mis estudios de derecho y ella apenas comenzaba su bachillerato. No nos importó. Desde el inicio ella dio fe de su inquebrantable voluntad y yo le correspondí no permitiendo que faltara el alimento sobre la mesa. Fueron años duros sin duda, pero apenas la fortuna nos lo permitió, emprendimos juntos un negocio que en pocos años nos permitió acceder a una posición lo suficientemente cómoda como para emplear a un par de jóvenes y dedicar mayor tiempo a nuestra relación de pareja perpetuamente sola. Nunca tuvimos hijos, pero en su lugar, Elena llenó de pájaros y árboles la casa, de tal modo que siempre había algo que atender, ya un jaula que reparar, ya recoger las hojas secas del pasto. La casa creció con nosotros. Lo que era un pedazo de tierra sin la menor utilidad, se convirtió en un gran jardín en donde pude dedicar las mejores horas del día a esa secreta pasión que era la poesía. Al pie de un naranjo, puse una mesa de hierro forjado pintada íntegramente de blanco en la que nunca faltó una jarra de agua de limón con suficientes hielos. También hay un par de granados, un limonero y hasta un higo petrificado. Al fondo del jardín, acondicioné un cuarto para llevar a cabo mi labor. Nada fue dejado al azar: cada lámpara, cada diccionario, cada muebla, la misma Remington, fue escogida meticulosamente. La ventana daba al poniente, donde el atardecer bañaba de dorado ese horizonte selvático que era todo para mí.
Cómo iba a imaginarme que ahora sería una paloma gorda y fea, por la cual no tengo el menor aprecio, quien se interpondría entre mi poesía y yo. Han sido semanas de un acoso intolerable. Juro que he sido paciente hasta el borde exterior de la locura. No era yo, de verdad, en el momento que le lancé a través del vidrio la máquina de escribir. Pocas cosas más horribles he escuchado en mi vida que ese gorjeo aplastado a la altura de la ge, la hache y la be. Espero que esto no sea el inicio de una serie de eventos inexplicables que me impidan conducir a buen fin esos versos que no he logrado terminar de componer. De ser así, dejaré de lado irremediablemente mis ensoñaciones de poeta y daré paso a una nueva afición como verdugo de palomas.

Autor: Jonatan Frías
16 Abril 2019
Librerías de viejo
Templos de la ocasión, las librerías de viejo son también un santuario de estupefacción. Todo tipo de personas atraviesan por estas puertas, la mayoría de ellas buscando cosas por demás usuales hasta para un puesto de periódicos, pero que prefieren comprar en estos lugares bajo lo promesa de un mejor precio. Centenares de personas que agobian al pobre encargado preguntando por Rayuela, Cien años de soledad, La muerte de Artemio Cruz. Los libros de Neruda y Sabines son igualmente solicitados.
Pasan dos cosas: la primera tiene que ver con que no hay librería de nuevo o usado que pueda satisfacer tal demanda, a lo que el empleado tiene que hacer oídos sordos ante los clientes coléricos que le gritan: ¡¿Pues entonces qué tienes?! ¡Aquí nunca tienen nada! Más de 16 mil libros y basta con que no esté La ciudad y los perros para que la librería quede reducida a mero botadero; y dos, cuando por un azar indescifrable resulta que en efecto está el libro que quieren y en la edición tan codiciada que llevan años persiguiendo como perros de caza, aparece de la nada una indignación de proporciones bíblicas: ¿Y por qué tan caro?
Existen además otro tipo de personas que suelen visitar estos lugares. Son los adictos a apartar libros. Ellos son adictos a pasar horas recorriendo los libreros, escogiendo tomos olvidados, removiendo el polvo. Procuran además hacerse de un banco, silla o altero de libros para sentarse cómodamente a explorar cientos de páginas. Torres babilónicas de conocimiento se resguardan detrás de esas enormes murallas tipográficas para aislarse del mundo. Una vez maravillada su imaginación, se acercan al mostrador con los cuatro o cinco títulos minuciosamente seleccionados y le piden al encargado —eso sí, con toda amabilidad— que se los aparte para el sábado en la tarde. Estas personas no suelen ser malintencionadas. Apartar libros es muchas veces la única manera de poseerlos, de sentirlos suyos. Los imagino a veces, de noche, arrellanados en su sillón favorito, con un café caliente y los cigarros a la mano, en espera de ese ansiado libro de matemáticas o de filosofía.
También están los otros, los que no tienen ni idea de a donde se fueron a meter. Eso de ir caminando detrás de sus pies es una aventura de cuidado. Ellos suelen identificarse muy fácil, su cara no es de asombro sino de incredulidad.
—Disculpe ¿aquí qué es?
—Una librería, señor.
—¡Ah! ¿y prestan los libros o nada más los rentan?
—Los vendemos, señor.
—¡Ah! ¿entonces no los rentan?
—No, señor, sólo los vendemos.
—Les iría muy bien si los rentaran.
—Si, verdad (también nos iría muy bien si los vendiéramos).
Y no deja de sonreír.
Están los otros.
—Perdone, busco un libro y no sé si lo tenga.
—¿Cuál será?
—No recuerdo como se llama ni quien lo escribe, pero es azul y pequeño, como ese.
—Nos ayudaría mucho si pudiera recordar el nombre del libro (no acomodamos los libros por color o tamaño).
Los disparatados.
—Señor, disculpe ¿tiene libros de matemáticas de esos que tienen puras evacuaciones?
—Querrá decir ecuaciones, señor.
—Ándele, de esos. Luego, luego se ve que usted sí sabe.
Los necios.
—Señor, busco un libro, no me sé el nombre ni quien lo escribe, pero se trata de un perro que se queda ciego.
—Perdone, señora. No ubico que tipo de libro pueda ser ¿es una novela?
—¡Cómo va a ser una novela, pendejo, te estoy diciendo que es un libro!
Y los escritores y artistas locales, por supuesto, que suelen ser puntuales parroquianos, amantes del café gratis. Ellos siempre llegan con ganas de terminar su clase del día con el pobre empleado, cuando no un cliente que no está obligado a someterse a ningún examen sorpresa de conocimientos literarios, nada más para satisfacer el ego y aminorar los conflictos fálicos del artista en turno, pero mejor me callo porque ahí viene uno.

No Comment