Pase usted por unos tragos
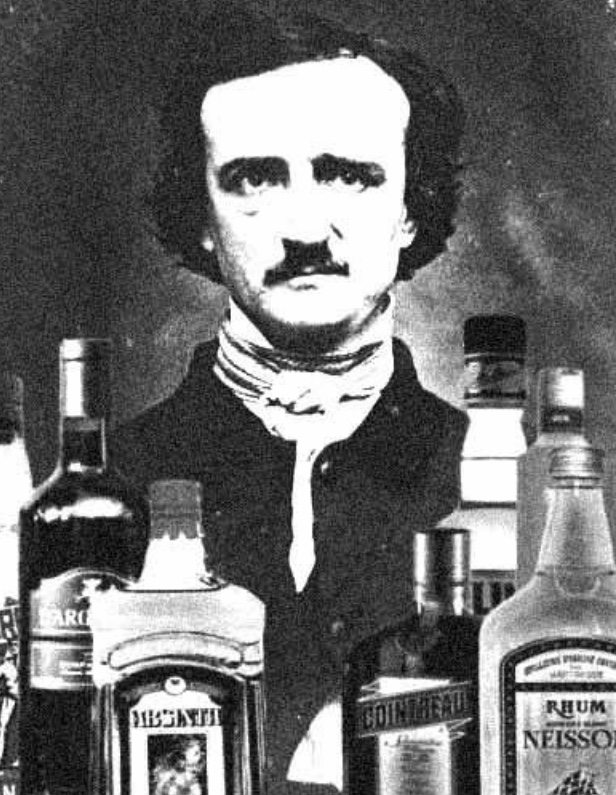
Pase usted por unos tragos
(Cantinas y bares de la Ciudad de México)
Por Ulises Paniagua
16 diciembre 2020
Las cantinas en la Ciudad de México, como las conocemos, no han existido siempre. La calle de Regina o la colonia Condesa, por ejemplo, no fueron corredores hípster, llenos de paisajes etílicos en siglos anteriores por supuesto. En Tenochtitlan beber pulque era permitido para los adultos en celebraciones especiales, pero los jóvenes no debían acercarse a “la bebida de los dioses” bajo pena de castigos terribles. Aun así, los jóvenes se las arreglarían para probar uno que otro “curado” a escondidas, seguro.
En la época colonial, los primeros negocios que ofrecían bebidas eran sitios de uso mixto. Se trataba de locales comerciales que lo mismo funcionaban como tiendas que como proveedores de licor. Dentro de las abarroterías y las fondas se vendía y bebía aguardiente y alcohol, éste último mezclado con otros líquidos. Supongo que uno avisaba por la mañana: “voy por un kilo de azúcar”, para quedarse a beber tres litros de licor.
Hoy en día, nada queda de las incipientes tabernas nacidas durante el siglo XVI. En su libro Lugares de gozo, retozo, ahogo y desahogo en la Ciudad de México, Armando Jiménez narra cómo en un acta del Cabildo, publicada en 1543, se dispone que “sólo se surtirá una pipa (barrica) de vino blanco y una de tinto a cada factoría”. Otra explica que el 18 de noviembre de 1546 le fue concedida licencia para abrir una taberna a un tal Juan Pablo, casi homónimo y contemporáneo del que trajo la primera imprenta. Los permisos eran estrictos entonces, tanto como lo son hoy en día en plena pandemia.
Desde el virreinato existían en la capital vinaterías o “vinoterías”, que dieron paso a las cantinas propiamente dichas, que nacieron en 1879, denominadas, además, salones y bares, copiando a los “yanquis”. En 1931 desaparecieron las pocas tiendas-cantina que aún sobrevivían. Con el tiempo, y principalmente con la llegada de la modernidad, las cantinas se transforman a la manera de los bares parisinos o de los salones del oeste estadounidense, incluyendo puertas abatibles de madera como las que vemos en las películas de vaqueros. Era posible llegar entonces pateando la portezuela para luego hacerse a un lado discretamente, y no recibir un golpe de sus hojas. Más tarde, a la muerte de Maximiliano, los liberales sacaron a remate los vinos de la bodega imperial, provenientes de las mejores cosechas de Europa, los cuales enriquecieron el surtido de los primeros establecimientos. Al comprar candelabros, vajillas y cristalería con el escudo impuesto por el barbado emperador, los cantineros dieron a su establecimiento un toque de elegancia. Con el paso del tiempo este refinamiento decaería. Se conservan, sin embargo, vestigios de esta añoranza en cantinas como la Ópera, o se reproducen en plena era posmoderna en establecimientos de la colonia Roma.
Un dato curioso indica que, hasta casi fines del siglo XX, la mujer no tenía derecho a ingresar a esos lugares por considerarlos de “perdición y vicio”. Hasta 1982 se abolió la discriminación que prohibía al género femenino entrar a cantinas, aunque alguna vez, como antecedente, en 1934 hubo ya algunos “lady bar”. Lo cierto es que tengo conocidas que agradecen profundamente la inclusión; sin cerveza y vino desfallecerían. Una cosa bien cierta es que el alcohol es democrático: la apertura de las cantinas y los bares hacia las mujeres demuestra la igualdad en los géneros: ellos, ellas y elles beben y hacen desfiguros por igual.
A partir de 1983, muchos establecimientos se convirtieron en restaurantes con aspecto de cantina, y al poco tiempo, otros en cantinas-cabaret y en cantinas prostíbulo, trayendo con ello el olvido de una práctica cultural de fuerte concurrencia. “La Reforma”, El “Salón Bach”, El “Salón Madrid”, El bar “La ametralladora”, “La castellana”, y “El nivel”, son sólo algunos de los nombres más emblemáticos de cantinas, salones y bares establecidos en la capital mexicana.
Comencemos con “La Reforma”, localizada en Bolívar 7 (calle que antes llevaba el nombre de Coliseo). “La Reforma” fue una cantina imprescindible durante el porfiriato, y aún años después. Dentro de ella se filmaron escenas de la película Papá nos quita las novias, protagonizada por Fernando Soler en plena época de oro del cine mexicano. Era tal el prestigio de esta cantina que a ella se allegaban personajes destacados, como Joaquín Pardavé. Actualmente se encuentra convertida en una tienda de maletas y petacas. Debió ser divertido entrar allí para echar unos “drinks” con algunos ídolos del cine mexicano.
El “Salón Bach”, ubicado en Madero 34, se hizo célebre antes de la primera mitad del siglo XX. Era frecuentado por importantes personajes de la cultura gracias a su elegancia. Escritores como Salvador Díaz Mirón se daban cita allí, pistola al cinto (eran años agitados en los que un pleito intelectual se convertía en zafarrancho). Precisamente, en uno de estos pleitos el cantautor yucateco Guty Cárdenas (quien compuso Rayito de Sol y Caminante del Mayab) perdió la vida en el interior del salón. Su muerte ocurrió a manos del músico flamenco José Peláez Villa y de Jaime Carbonell, conocido como “El Mallorquín”. La leyenda urbana aseguraba que en los privados del “Salón Bach” era posible encontrar de vez en vez al espectro de Guty Cárdenas. Hoy el “Bach” se halla convertido en un café posmoderno, junto a un local que se dedica al negocio de la venta de plata. A veces paso frente al edificio por las noches esperando encontrar al espíritu del cantautor yucateco.
El “Salón Madrid” se localizaba, y aún se localiza, a contraesquina del edificio que de 1732 a 1736 sirvió como sede de la Inquisición, justo en la Plaza de Santo Domingo. Este salón era frecuentado desde 1929 por estudiantes de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, quienes por cierto organizaron una huelga en ese entonces, pues su universidad estaba siendo boicoteada por egresados de la Escuela Libre de Derecho a la que pertenecía el presidente Emilio Portes Gil. Como lo afirma Armando Jiménez en su libro: “El bar no es elegante ni rascuache, sino todo lo contrario”. Lo fundó en 1896 su primer dueño, Guillermo Rondana, y seguro alguno que otro espectro de la antigua Escuela de Medicina se da una escapadita a medianoche para beber una cerveza en compañía de otros espíritus.
El bar “La ametralladora”, también localizado en la Plaza de Santo Domingo, guarda un dato curioso: una noche cualquiera, mientras los parroquianos estaban distraídos en sus conversaciones, un grupo reducido de asaltantes ingresó a la cantina y atracó a todos los concurrentes. Uno de los parroquianos se enfrentó a ellos. Resultó que los asaltantes usaban armas falsas y, cuando el pleito se resolvió a puñetazos, el hombre noqueó a tres de ellos. Se trataba del boxeador profesional “Pajarito” Moreno. De modo que la práctica de golpear asaltantes no es tan nueva como parece.
Otra cantina del centro es “La castellana”, que contaba con reservados. Se localizaba, y aún se localiza, en la esquina de Antonio Caso e Insurgentes. Es un lugar interesante; a él acudían por su carácter silencioso personajes de la cultura como el escritor y periodista Renato Leduc, y el compositor Álvaro Carrillo (Sabor a mí, La mentira); aunque también era frecuentada por personajes siniestros que compositores y escritores rehuían, como el abogado Bernabé Jurado, mafioso que contó con más de medio centenar de amantes, cuya esposa se suicidó (suerte que corrió también el oscuro leguleyo). Bernabé Jurado fue quien llevó el caso del asesinato de la mujer de William S. Burroughs, perpetrado accidentalmente por el escritor beat en una noche de farra en la Ciudad de México. Burroughs quedó libre. Parece que nuestro país no ha cambiado mucho desde entonces en sus prácticas judiciales.
“La jalisciense” es una cantina que no se halla en el centro de la ciudad, aunque me pareció adecuado incluirla en la lista por su antigüedad y su vínculo cultural con el centro. Estaba, y está aún, ubicada en el antiguo pueblo de Tlalpan, en medio de extensos terrenos que pertenecieron originalmente a Carlota Amalia de Habsburgo. A ella acudía el poeta y periodista Manuel Gutiérrez Nájera, quien visitaba temprano este negocio, cuando había poca clientela, para leer el periódico y escribir. Después se dirigía al Jockey Club, en la Casa de los Azulejos de la calle de Madero. Se extraña sin duda a periodistas culturales de esa talla.
“El nivel”, una de las más famosas cantinas a nivel nacional, se localizaba en una esquina del Zócalo capitalino. Tomó su nombre del monumento a un costado de Catedral, erigido en 1879 para medir el crecimiento de las aguas después de una terrible inundación acontecida a inicios del siglo XIX. Antiguamente era el “Café correo”, sitio predilecto de capitalinos para chismorreos políticos y artísticos. A “El nivel” llegaron a concurrir presidentes de la república, como Sebastián Lerdo de Tejada y Manuel Ávila Camacho, a quienes les bastaba cruzar la calle para beber un buen whisky o un delicioso ron. Actualmente, el edificio pertenece a la UNAM. Yo hubiera querido vivir en aquellos años sólo para tener la oportunidad de proferir, en una mezcla de respeto y cinismo: “Mi querido presidente, invíteme una fría”.
“El Salón Correo” se hallaba en el cruce de las calles de Tacuba y Eje Central, donde se localiza el Palacio Postal de Correos de México (inaugurado por Porfirio Díaz). Allí acudían personalidades como Jesús Urueta, quien le daría nombre al parque de la colonia Roma que hoy se conoce como Jardín Pushkin. A Jesús Urueta, por sus dotes oratorias lo llamaron “El príncipe de la Palabra”. Escribió varios libros, colaboró en El Siglo XXI y, debido a sus críticas al dictador Victoriano Huerta, tuvo unas vacaciones forzosas en la penitenciara de Lecumberri. Por las afueras de la cantina paseaba entonces la famosa prostituta apodada “El fantasma del Correo” (se le conocía así por haberse hecho fea y vieja al paso de los años). No sé si es mi imaginación la que me traiciona, pero me ha parecido percibir cierto olor a ron y mezcal cuando paso por dicha esquina.
En fin, que por el momento baste de copas, aunque mucho nos gusten. Sobre todo, porque en esta larga cuarentena las fiestas decembrinas resultarán tristes para los alcohólicos; hablar de cerveza y whisky conseguirá cruelmente acrecentar su suplicio. Por mi parte, me retiro a mis aposentos, porque de tanto hablar de bares empieza a quejarme una sed terrible. La historia de las cantinas es magnífica, sin duda, aunque debemos reconocer que su presente continúa siendo atractivo.
¿Qué tal si, en nuestra mente, dejamos por un instante el enclaustramiento, y nos dirigimos a uno de estos representantes del patrimonio etílico urbano chilango, de nombre cantinas, para consumir una buena botana, departir en un juego de dominó, o mantener una conversación literaria profunda al amparo de tres o cuatro copas? Anestesiémonos con un buen trago, aunque sea a través de la ficción. Salud.

