MIGRAR PARA SALVARSE: UN POCO DE SAMOVAR
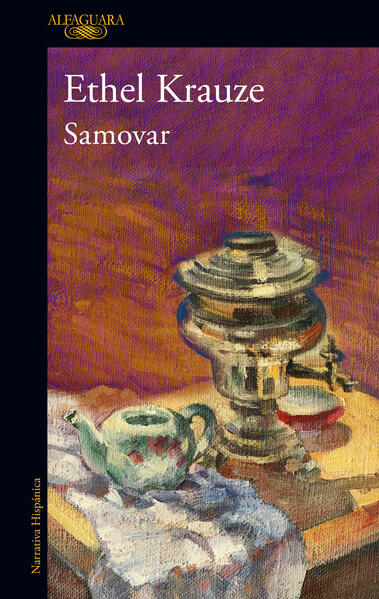
Por Ethel Krauze
Febrero 2023
Yásnaya Elena Aguilar Gil es lingüista, escritora, traductora, activista de derechos lingüísticos e investigadora mexicana. Sus lenguas de trabajo son ayuujk (mixe), español e inglés. Ha realizado proyectos que atienden a las necesidades de los hablantes cuya lengua corre el riesgo de desaparecer. De ella he aprendido que la reivindicación de las lenguas maternas es un derecho humano, y las comunidades de las lenguas originarias de México, especialmente sus escritoras contemporáneas, me han mostrado el camino para reencontrarme con mis propias lenguas maternas, porque a veces se nace en un enjambre de lenguas que, lejos de esconderse deben ser legitimadas en su capacidad de construir identidades más complejas, más humanas, hoy, como nunca, necesarias.
Las guerras también producen migraciones lingüísticas que se imponen en la huida, la sobrevivencia y la adaptación. Las guerras provocan la muerte no sólo de personas, sino de lenguas, y esto es otra forma de matar toda una cultura. Sin embargo, también renacen de la hibernación y pueden florecer compartiendo la tierra con otras. Esta es una tarea que le falta al mundo.
Acá, algunos párrafos de Samovar, que lo explican:
No logro entender por qué fui perdiendo los idiomas, como si algo en mí naufragara. Murió el idish cuando murieron las abuelas. Murió el hebreo cuando murieron los abuelos. Murió el ruso cuando murió mi padre. Murió el polaco cuando murió mi madre. Tengo un español mexicano colgado de un árbol náhuatl durante una noche triste, tan triste, como la muerte de María.
Tengo las lentes de mi cámara. He tomado fotos de miles de paisajes y de rostros por casi todo el mundo.
Nunca tomé ninguna aquellos miércoles de oro.
—Toda noche no durmí —me dice la tutta Lena, como si no hubiera oído el grito—, bz bz bz, roeda en cabeza, un ferocarril toda noche. Tu papá dice artesclerosis, pero no, es ferocarril…
—Es viejez —dice Anna, desesperándose—. Yo no durmí, ella sí. Yo también ferocarril toda noche, es viejez.
—Y anoche lluvía tanto —suspira la tutta Lena.
—Ah, se quejó la coqueta de lámpagos. ¡Yo también oyí lámpagos!, pero ella dice que lámpago entra en ojo y no poede durmir. No es cierto, porque hay cortina.
—¿Lámpago? Dirás relámpago, bobe.
—Lámpago, shmánpago… es igual.
Me levanto por una de las galletas quemadas, que son una auténtica delicia cuando se ablandan en el pavoroso té negrísimo. Tengo que volver al tema de las guerras, que es lo único que pone a la abuela de buen humor:
—A ver, cuéntame por cuántas guerras han pasado ustedes, bobe.
En efecto, la abuela se pone de buen humor. Rejuvenece en el acto:
—Un mil nuevecientos cinco, un mil nuevecientos doce, y un mil nuevecientos catorce, que yo pasé. La pior fue bolcheviques. Quitaban todo a campesinos, judíos, no judíos, a todo mundo.
—Sí, lo peor son los comunistas —dice Modesta, disponiéndose ya a recoger los platos—. Eso es lo peor, es como la Revolución, que nos quitaron todo. Es lo mismo. Mi papá tenía tierra, (allá en Hidago) y con la Revolución se quedó sin nada. María ya mejor vino a la ciudá. Bueno, eso me platican, porque yo soy muy curiosa de todos los temas. La vida es interesantísima… Había hoyos en un barranco para guardar el nixtamal, y allí hacían tortillas, bueno, con poco elote, no salían bien, ¿cómo te dijera?
—Salían irredondas —explica la bobe.
—Era vida de rancho, pero era buena. La Revolución terminó con todo. Yo sé, porque he leído muchos libros, no te creas que por otra cosa. No es que yo haya viajado, si no he salido de aquí, pero tenía yo muchos libros. Y me los leí todos. Lo que pasa es que me los robaron.
*
Abrí el libro de derecha a izquierda, con una familiaridad atávica. Y mis ojos cayeron en el título del primer capítulo, en idish, escrito con letras hebreas. Una flor enloquecida brotó de una semilla enterrada en el fondo de mi cerebro. Un fondo cuyo extremo me era irreconocible, pero, a la vez, prístino. Un fondo de raíces tan largas y arraigadas en mis células nerviosas, que se incendiaron todas al unísono, revelándome el código de las palabras, aunque no pudiera yo reproducirlas.
“Dos antloifn”, leí una vez y parpadeé y ese sonido se repitió dentro de mí como un gong por todo el cuerpo. Y leí otra vez como si me faltara el aire, con una necesidad de recuperar un aliento súbitamente extraviado.
¿Es posible describir qué se siente recobrar un idioma que se creyó perdido?
Y con ese idioma, un mundo; con ese mundo, el propio mundo.
No creo tener esa capacidad. Sólo puedo decir que en esas dos primeras palabras que leí en idish, escritas en caracteres hebreos, exhumé a todos mis muertos. Los abuelos rusos y los abuelos polacos. Mis padres, mis tíos, mis maestros. El aroma de las casas, los jardines, los panes y las compotas, las cajitas de música, los chales, los libros de pasta dura en sus libreros de madera… los miércoles, todos los miércoles en el antecomedor viajando entre naufragios para recobrar el viejo y oxidado samovar. Todo de golpe, recuperado y unánime, cuarenta años después.
Me quedé muda. Los organizadores me esperaban con el micrófono listo para inaugurar la exposición. Yo era una de las principales invitadas a la Primera Muestra de Fotografía Latinoamericana en la prestigiada Galería Andrea Meislin, en Nueva York, enfocada en fotógrafos reconocidos internacionalmente, cuyo trabajo
contribuye al diálogo basado en la diáspora tanto a nivel nacional como internacional. La galería descubre y presenta a importantes artistas israelíes, y trae artistas establecidos a Nueva York por primera vez. Fui la única representante mexicana y había expectación por mis imágenes de un estilo subjetivo y a la vez social, lo que constituye una de mis singulares características.
En el vestíbulo se extendía una mesa de mantel color vino con algunos ejemplares de colección en diferentes idiomas. Me había acercado, movida por el olor y la textura que recordaba de los libros viejos en los libreros de las casas de mis abuelos y luego de mis padres. Mis manos tomaron el que tenía caracteres hebreos pintados en azul sobre un fondo sepia. Y lo abrí. Entonces, fue lo que he contado.
La gente me miró con extrañeza. Luego, con impaciencia. No me salían las palabras. Respiré muy profundo. Quise emitir la primera frase de agradecimiento, pero se me escapó un sollozo. Ante los ojos expectantes del público que ya empezaba a murmurar entre sí, alcancé a balbucir:
—Entendí el idioma escrito… —y las lágrimas me rodaron suavemente por las mejillas.
Entendí que no había perdido a nadie. Que mi abuela Anna vivía en el idioma, que en ese libro abierto al azar estaba vivo todo un mundo, con su gente y sus aromas, sus nostalgias y sus bailes, ahí se encontraban mis padres, la tutta Lena, incluso Modesta, María y todas sus sobrinas, porque formaron parte sustancial de las historias compartidas.
De repente, me había llenado de mundo, me sentía pletórica, abrumada de seres y de vivencias.
Hasta el criminal había cruzado de nuevo con su daga febril en medio de mi pecho.
En el idioma resplandecía perenne el color de la jacaranda y el sabor ardiente del samovar.[1]
[1] Texto presentado en la Fil de Monterrey con Las Hijas de la Pandemia
