La peste como catástrofe y palingenesia en la literatura italiana
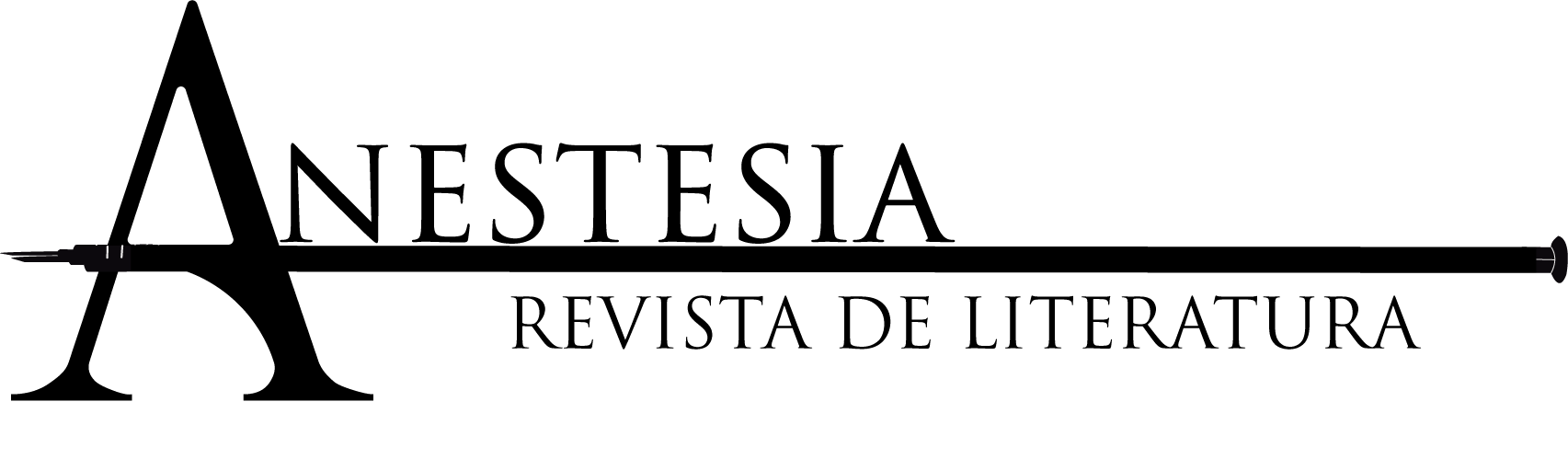
Por Mariapia Lamberti
Departamento de Letras Italianas
16 Abril 2020
No es el pueblo italiano muy inclinado a la mística, ni a dejarse ir a temores colectivos de apocalipsis. Hasta sus escritores más religiosos, como San Francisco de Asís, considerado tradicionalmente el primer poeta de nuestra historia literaria oficial, en sus alabanzas a Dios se refiere más bien a todas sus criaturas. Y las profecías o los temores del fin del mundo, aunque hayan circulado como en todas partes, no tuvieron ni tanto impacto ni tantos seguidores como en otras poblaciones de Europa. El mismo Gioacchino da Fiore, quizá el teólogo más interesado en las cuestiones milenaristas y apocalípticas, prolonga la visión de la duración temporal del mundo más que otros visionarios de sus tiempos.
Pero además de las previsiones de un final del mundo por directa intervención divina, un real fenómeno destructor ha conocido la humanidad desde los tiempos más remotos, que en concreto provoca una muerte multitudinaria: la peste.
Es éste un nombre genérico, pues se han denominado con tal nombre epidemias de enfermedades que hoy la ciencia médica cataloga en formas diferentes. Estos flagelos se han rememorado en textos históricos antiguos como la Biblia: Dios manda la peste sobre los Filisteos que se han apoderado del Arca de la Alianza (Samuel, 1), y (Samuel, 24) hace morir de peste a setenta mil hebreos, porque David ha escogido, entre tres castigos que Yahveh le propone, el de tres días de peste. Se conoce este flagelo en la historia de Egipto, y finalmente se tiene su primera descripción célebre, en nuestra cultura, por parte del historiador griego Tucídides (460-396 a. C.). Éste nos deja una descripción de la plaga que azotó a los atenienses en el transcurso de su larga guerra (431-404) contra los Espartanos: esta Guerra del Peloponeso está relatada con precisión de crónica y con elegancia literaria por Tucídides, que crea, se puede decir, el estilo historiográfico de la antigüedad: a la descripción puntual de los hechos, se acoplan los juicios sobre las causas y las consecuencias (perspectivas que hoy caracterizan el periodismo político) y las recreaciones de los discursos de los protagonistas destacados de los hechos (algo que hoy consideraríamos literatura).
La descripción de la peste en Atenas de Tucídides es, se podría decir, como el modelo, o el antecedente imprescindible a examinar, porque en él se delinean los puntos fundamentales de las descripciones posteriores de este fenómeno, de las que en la literatura occidental se rememoran principalmente tres, por su calidad y excelencia: la de Giovanni Boccaccio en el Decameron, la de Alessandro Manzoni en I promessi sposi, y la de Albert Camus en La peste. Como se ve, de tres descripciones célebres después de la de Tucídides, dos son italianas.
Tucídides
En los años que denominamos 430-429 antes de nuestra era, durante la larga guerra que se libró entre Atenas y Esparta, en tres etapas, nos narra Heródoto que, en el momento en que los peloponesios invadieron Ática, empezó entre los Atenienses una mortandad tremenda, por la primera vez. Tucídides, con buena paz de los traductores, que usan peste, pestilencia, y cuantos sinónimos hay, usa sencillamente la palabra νόσος, o sea enfermedad, morbo; sólo pocas veces usa λοιμόϛ, el nombre propio del padecimiento (peste, epidemia). Y cuando tiene que referirse a ello después, trata de no nombrarlo, dice: aquello, lo mismo. Dice haberlo padecido y haber sanado: y empieza a describir minuciosamente la sintomatología, para que –se justifica– en el futuro se pueda reconocer este mal y ponerse en guardia.
Encontramos en esta descripción, que en el segundo libro, relativo al segundo año de guerra ocupa los parágrafos del 47 al 54, elementos importantes, que reconoceremos en las sucesivas descripciones de epidemias mortales.
Se menciona el origen lejano del contagio: en este caso, Etiopía y Egipto; su difusión se dio inicialmente en zonas suburbanas (Tucídides menciona El Pireo, carente de agua potable) donde la gente vive en condiciones higiénicas precarias; y su llegada a la gran ciudad sin ya distinción de clase social y comodidades, aunque haciendo mayor estrago entre los hacinamientos de los prófugos del campo, que venían a refugiarse en la ciudad, sin casas donde vivir. Entre los síntomas descritos, y afirmando que la mortandad mayor se debía al contagio (los más numerosos en morir, nos dice, eran los médicos que trataban a los enfermos), nos relata algo que impresiona: hasta los animales (aves o canes) que normalmente se alimentan de cadáveres se abstenían de comer de los muertos de peste abandonados, y si lo hacían, morían.
Tucídides es hombre de razón y cultura: hoy lo definiríamos un laico. Su descripción médica es precisa –aunque él remita a los galenos toda conclusión con respecto a la enfermedad– pero sobre todo importa su visión del fenómeno como algo natural, sin relación con la divinidad: de allí su investigación minuciosa. Sin embargo, nos da noticia de los rituales religiosos para invocar la ayuda de los dioses, al inicio de la plaga; pero, nos dice, al ver que de nada servían se renunció a estas prácticas. Y no las vuelve a mencionar.
Pero lo más importante es la descripción de los comportamientos de la gente, sanos y enfermos. Los enfermos, desesperados, pierden fuerzas frente a la enfermedad por su misma desesperación. Y los vivos tienen varias actitudes: se portan nobles con sus amigos enfermos, y se enferman y mueren con ellos; los evitan y se encierran en soledad, abandonan a su suerte a los enfermos (pero, nos advierte el historiador, los enfermos morían con o sin asistencia), y aun así no escapan al contagio; pierden todo respeto para la muerte, y abandonan cadáveres, los avientan sobre las piras funerarias ajenas, los dejan amontonados en los lugares sagrados sin ningún respeto.
Y hay algo tremendo y característico de todas las situaciones de análoga tragicidad, que se verificarán después:
La epidemia dio la señal de partida del difundirse de la inmoralidad. Los instintos, antes ocultados, se desataron sin freno ante el espectáculo de los súbitos cambios: de ricos muertos repentinamente, y pobres en extremo [que se volvieron] herederos de golpe. Vida y dinero tenían a los ojos de la gente el mismo efímero valor. Lo que se quería era gozar: rápida, materialmente. Gastar tiempo y esfuerzo en un propósito digno, cuando su alcance podía verse impedido por la muerte, no atraía a nadie. El goce inmediato y todo lo que facilitara su alcance: esto sólo parecía útil y digno. Ningún temor divino, ninguna ley humana los detenía. Impiedad o religión eran lo mismo para quien veía que todos perecían por igual. Y por lo que respecta al castigo de las culpas, nadie esperaba vivir tanto como para pagarlas: una sentencia mucho más tremenda se cernía sobre sus cabezas; y antes que la hora sonara valía la pena haber vivido. (II-53)[1]
Veremos descrita esta actitud en los grandes escritores de la peste que vendrán, así como la búsqueda insensata de culpables: algo que Tucídides no menciona, demostrando así su superioridad intelectual y la de sus compatriotas.
Boccaccio
_________________________
[1] Traduzco de la versión italiana de Tucidide, La guerra del Peloponneso, introd. y trad. Piero Sgroi, Milán, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 1942, p. 207.
Tenemos que llegar al siglo xiv para encontrar la pestilencia más tremenda que se recuerde en la historia de la humanidad. Empezó en oriente lejano, en China, por un conjunto de situaciones climáticas que favorecieron la vitalidad de la bacteria causante. Llegó a orillas del Mediterráneo en 1347 con la Horda de Oro de Kan Berke que puso sitio a Jaffa sobre el Mar Negro. Se relata que los mongoles aventaron cadáveres de muertos de peste de su ejército dentro de los muros de la ciudad. Las galeras de los genoveses que dejaron luego la ciudad, llevaron el morbo a los otros puertos del Mediterráneo, y la consecuencia fue que en 1348 la peste se había difundido en toda Europa, y entre un tercio y la mitad de la población europea se extinguió, con una mortandad de casi el 100% de los afectados. Si Tucídides no menciona que el mismo Pericles fue víctima de la enfermedad en 429, nosotros podemos en cambio recordar que entre los millones de muertos se encontraba Laura, la amada de Petrarca. En todas las regiones del norte de Europa se difundió el sentimiento del fin del mundo, se vio multiplicarse la imaginería de la Muerte, la Muerte Negra, las danzas macabras (la danse des maccabées); procesiones, congregaciones de flagelantes, rezos desmedidos, trataron de aplacar la ira divina a la que se atribuía el flagelo; pero también la feroz búsqueda de presuntos culpables terrenales llevó a persecuciones crueles y homicidas, contra las supuestas brujas y contra los judíos, que sufrieron su primer pogromo generalizado: muchos de ellos, en diferentes ciudades del norte de Europa, prefirieron suicidarse incendiando sus casas, a caer en manos de sus despiadados perseguidores.
Y no es posible no mencionar para este propósito la estupenda película de Ingmar Bergman El séptimo sello, un clásico del cine donde se concentran todos estos elementos visuales y espirituales en una inquietante metáfora de la vida humana de todos los tiempos.
Pero el fenómeno en Italia, en la solar Italia, dio un resultado muy poco acorde con la dramática y apocalíptica sensibilidad del norte.
Giovanni Boccaccio (1313-1375) es considerado el más importante escritor en prosa de la Edad Media, y no sólo por lo que respecta a Italia y su literatura. Espíritu despreocupado, en la primera mitad de su vida, de los asuntos religiosos, escribe en verso y en florentino sus primeras obras, unos poemas narrativos; pero encuentra su verdadera forma y grandeza literaria en la prosa, con los cien cuentos que configuran el Decameron, que ve la luz en 1350, el último año de la peste negra. Sus cuentos o novelle, como entonces se decía, queriendo decir noticias, hechos verídicos desconocidos o conocidos, pero novedosos, singulares, han sido fuente de inspiración para muchos escritores posteriores. Baste recordar que la lengua literaria de Boccaccio ha sido durante siglos la base de la lengua literaria en prosa de Italia, territorio dividido no sólo política, sino también lingüísticamente hasta tiempos recientes. Pero se recuerda menos la genial estructura narrativa en la que se insertan y justifican las 100 novelle. El libro, después de una halagadora dedicatoria a las mujeres, a las que los cuentos están destinados como solaz y consuelo por el autor, recién liberado de las penas de amor, empieza a narrarnos la primera de las diez jornadas en las que diez jóvenes (siete mujeres y tres hombres) se cuentan historias placenteras, para un total de cien. Es lo que se llama “marco”, un artificio que da unidad y lógica a la sucesión de los cuentos.
Pero esta primera jornada tiene un preámbulo. En la cuidada traducción de Esther Benítez:
Cuando me abandono a mis pensamientos y considero, graciosísimas señoras, vuestra natural sensibilidad, me doy cuenta que esta obra tendrá, en vuestra opinión, un comienzo pesado y enojoso, pues os recordará el hecho doloroso de la mortífera peste pasada, tan dañosa y lastimera para quienes la sufrieron o supieron de ella de otro modo. Mas no querría que eso os hiciera desistir de la lectura […]. Este horrible comienzo será sólo como una montaña escarpada y pina, pasada la cual el caminante halla una llanura bellísima y riente, que le resultará tanto más grata cuanto más haya penado en la subida y la bajada.[1]
Y concluye esta disculpa inicial así:
era necesario este preámbulo para comprender todo lo que después se leerá, y empujado por la necesidad, me dispongo a escribirlo. (p. 16)
Empieza entonces la segunda descripción de la peste que ha dejado huella en la literatura occidental. Las páginas que nos deja Boccaccio son singularmente análogas a la descripción de Tucídides, aunque no hay que pensar en una lectura por parte del italiano, pues en su época muchos textos griegos no se podían leer por desconocimiento de la lengua (Boccaccio intentó aprenderla por su cuenta, tenemos un cuaderno suyo que lo demuestra, así como los nombres seudo-griegos de su obra y de sus personajes), y no sabemos si traducciones latinas se encontraban al alcance.
Sigámoslo. Boccaccio inicialmente menciona, casi como un homenaje debido a las creencias de sus tiempos, las explicaciones místicas de la plaga, pero lo hace con una frase adjetiva subordinada a la oración principal, en la que se da su origen –su punto de origen– terrenal:
____________________________
(2) Giovanni Boccaccio, Decamerón, trad. Esther Benítez, Madrid, Alianza Editorial, 1987, p. 15.
Producida por influencia de los astros o enviada a los mortales por la justa ira de Dios para corrección de nuestras iniquidades, se había iniciado años antes en Oriente; (id.)
Sigue constatando cómo ningún remedio valiera contra ella, ningún “saber ni providencia humana”, ni la limpieza de las ciudades, ni la prohibición de la entrada en ellas de los enfermos, ni los consejos médicos (nota, en otro pasaje, que nadie de hecho sabía ni qué causaba la enfermedad, ni en qué consistía); y menciona, muy de pasada, que tampoco servían los rituales piadosos de conjuro: “ni siquiera las humildes súplicas dirigidas a Dios por las personas devotas, no una vez sino muchas, en procesiones ni en otra guisa” (id). No nombra a los flagelantes, ni las injustas acusaciones sobre supuestos difusores de la peste, permitiéndonos deducir que tales excesos no se dieron en Florencia. Pasa de inmediato a describir los síntomas –éstos diferentes en parte de los descritos por Tucídides, más acordes con lo que llamamos peste bubónica–. Entre los síntomas menciona, como el griego, la facilidad de transmisión:
Esta pestilencia tuvo tanta más fuerza porque se propagaba de las personas enfermas a las sanas con la misma prontitud con que se propaga el fuego a las cosas secas o engrasadas […]. Y aún hubo más, pues no sólo el hablar o el tener trato con los enfermos contagiaba a los sanos, sino también el tocar las ropas o cualquier otra cosa tocada o utilizada por los apestados parecía transportar tal enfermedad hasta el que la tocaba. (p. 17)
A continuación nos relata algo que ya había dicho Tucídides:
Digo que la pestilencia mencionada tuvo tan grande fuerza de contagio, que no sólo se pegaba de un hombre a otro, sino que (y esto ocurrió visiblemente en más de una ocasión), cuando algún animal de otra especie que hombre tocaba algo perteneciente a un apestado o a un muerto de la enfermedad, se contaminaba en muy breve tiempo, y moría enseguida. (id.)
Y narra como él mismo vio morir así a dos cerdos.
Después de esta descripción fisiológica, es el turno de las consecuencias morales de tanto horror. Ya conocemos estos detalles siniestros: el abandono de los enfermos, el recluirse en lugares aislados (dice Boccaccio que muchas casas eran abandonadas, y que cualquiera entraba en la casa de otro para aprovecharse de lo que allí encontraba), creyendo con eso asegurar su salud. En sus palabras: “Había quienes pensaban que la sobriedad y la moderación les harían resistir la desgracia”; tales personas, nos dice el autor, se reunían en grupos en casas sin enfermos, “usaban con gran templanza de comidas delicadísimas y óptimos vinos, huían de los excesos y, sin permitir que nadie hablase o trajese noticias de fuera, de muerte o enfermos, se entretenían con la música y los placeres que podían tener” (p. 18). Es el comportamiento que, podemos intuir desde aquí, tendrán los diez jóvenes que protagonizarán la historia-marco de las cien novelle. Pero Boccaccio no se detiene aquí: prosigue dándonos, en la oración siguiente, el comportamiento opuesto: “Otros, inclinados a la opinión contraria, afirmaban que la mejor medicina para tanto mal era beber mucho, disfrutar, cantar y divertirse, satisfacer lo mejor posible todos los caprichos y reírse o burlarse de cuanto ocurría” (id.). Y he aquí las borracheras, la invasión ya mencionada de las casas vacías; y sigue el escritor con tonos siempre más trágicos, mencionando la falta absoluta de respeto a las leyes humanas o divinas, por falta de control, el egoísmo absoluto, el descuido de familiares o amigos (hasta de esposas y maridos, padres e hijos, nos dice), la muerte sin asistencia, a menudo en la calle, y sin las honras fúnebres acostumbradas. No sólo, sino nos habla Boccaccio por la primera vez de fosas comunes, enormes, llenas de cadáveres y cubiertas sólo con una capa de tierra, a cargo de unos “enterradores [beccamorti], salidos del bajo pueblo, que se hacían llamar ‘sepultureros’ [becchini]” (p. 21). El bajo pueblo, dice Boccaccio que fue, obviamente, el más castigado: “Mucho más miserable era el espectáculo de la gente baja y aún de la mediana; éstos, retenidos en sus casas por la esperanza o la pobreza, se quedaban en sus barrios y enfermaban por millares cada día; faltos de cuidados y de toda ayuda, morían casi sin remisión” (id.). Y la plaga, dice al autor, “no ahorró sufrimiento a la comarca circundante”. Nos describe cómo la peste ataca al campo, y los campesinos abandonan sus labores y sus animales, que viven ya como seres salvajes: “Los bueyes, los asnos, las ovejas, las cabras, los cerdos, los pollos y los propios perros, fidelísimos al hombre, expulsados de las casas, vagabundeaban por los campos” (pp. 22-23).
Una última visión de la ciudad, donde “fue tan grande la crueldad del cielo y acaso en parte la de los hombres, que entre los meses de marzo y julio se da por seguro que perdieron la vida dentro de las murallas de la ciudad de Florencia más de cien mil criaturas humanas, unas por la fuerza de la pestífera enfermedad y otras por verse mal cuidadas y abandonadas a causa del miedo que tenían los sanos” (p. 23); y después de haber rememorado “cuántos memorables linajes, cuántas opulentas herencias, cuántas célebres riquezas” se quedaron sin sucesor, o destruidos, nos dice una frase inquietante que se corresponde a la primera que hemos citado: “Yo mismo lamento tener que entretenerme con tantas desdichas” (id.).
¿Por qué siente Boccaccio que tiene que entretenerse narrando esta tragedia que ya no será rememorada ni con una sola mención en los días sucesivos? Días en que los diez jóvenes se entretendrán con señorial elegancia contándonos historias, sin rebajarse a un solo exceso, sin mantener entre ellos una relación que rebasara mínimamente los límites de una cordial y respetuosa amistad. Pero, si en el texto ya no se hace mención del flagelo, ¿por qué Boccaccio considera necesaria su minuciosa descripción previa? Sé por experiencia que sus imágenes y el halo de la Muerte se quedan presentes en la mente del lector, y cada gota de ese elixir de vida que es la sucesión de las narraciones del Decameron cobra realce en el contraste.
La palingenesia después de la destrucción es más clara que la que los historiadores modernos quieren ver en los cambios profundos que en lo social, lo económico y lo tecnológico intervinieron después de la gran peste negra en Europa. Sus deducciones y lazos causa-efecto se pueden discutir, negar o profundizar.[1] Pero nadie puede discutir el valor vital de la obra de Boccaccio: en ella se encuentra todo lo más esplendoroso, juvenil y entusiasmante de la vida humana: y hasta las desdichas y la muerte (que no faltan) se tiñen de la luz del Amor, de la Fortuna, de la habilidad triunfante de la mente humana. Y sin este contraste implícito, siempre presente, no tendrían ni la fuerza ni el impacto que tienen.
Manzoni
La otra gran descripción de la peste que encontramos en la literatura italiana, tiene una peculiaridad fundamental que la distingue de las dos anteriores examinadas. Quien escribe no es contemporáneo del flagelo, lo ha estudiado en los textos históricos y en las crónicas de una época para él pasada.
Alessandro Manzoni (1785-1873) comparte con Giovanni Boccaccio el nombre de padre de la lengua italiana: si Boccaccio nos dejó un modelo insuperable de lengua que funcionó como tal durante siglos, Manzoni ha fijado, con elegancia y precisión inigualables, la lengua moderna, finalmente viva, la que todos hablamos y que enfrenta las mutaciones naturales que el tiempo y los acontecimientos conllevan.
_________________________
(3) Hasta se dijo que las búsquedas tecnológicas que culminaron con la invención de la imprenta tuvieron un impulso muy importante ante la falta de amanuenses después de la mortandad. Sin embargo, la imprenta se inventó casi un siglo después de la peste.
Educado en el ambiente iluminista más adelantado de Italia, abandonó sus ideas dieciochescas, indiferentes al problema religioso, para adherirse con seriedad y profundidad al catolicismo. Un catolicismo teológicamente castizo, alejado de toda complacencia sentimental y de vetas supersticiosas. Al mismo tiempo que esta conversión religiosa, se manifestó su conversión literaria: se unió al movimiento romántico, y a los principios de la novela histórica, muy de moda en el principio del siglo xix. Pero a la novela histórica como se manifestaba en aquellos decenios, agregó unas vertientes que otorgaron una significativa plusvalía al género: por un lado la precisión y exhaustividad de las investigaciones históricas, y por otro un valor moral elevado: el episodio del pasado que la novela iba a tratar, debía significar para los lectores del presente una enseñanza clara, un paralelismo con la situación actual que fuera motivo de reflexión. Escoge por lo tanto para su obra maestra universal, I promessi sposi, el periodo de la dominación española del siglo xvii, análoga a la dominación austriaca que se padecía en sus tiempos en Italia del norte (Manzoni era milanés), para fomentar el espíritu independentista en sus contemporáneos; y del siglo xvii escoge, para ubicar su historia de prevaricación de los poderosos sobre los humildes, los años inmediatamente anteriores, y de la máxima virulencia de la peste bubónica que, como la del siglo xiv, asoló y diezmó Europa: 1628-1631.
Describe por lo tanto Manzoni en su novela todos los antecedentes que presagian el mal: la carestía previa, con la consiguiente hambruna y debilitamiento de la población; las primeras señales de un morbo introducido (la historia se repite) por tropas extranjeras de paso. Las descripciones bellísimas y minuciosas se alternan con las menciones de las fuentes históricas: consultándolas, Manzoni se pone en contacto con dos elementos importantísimos, que se descuidan en las dos descripciones anteriores. El primero es la ceguera de los hombres frente a la proximidad de la catástrofe: ceguera y negación frente a los sabios avisos de la sensatez y la experiencia (se menciona el protomédico Ludovico Settala, [al que está hoy dedicada una importante vía de Milán] que da consejos no escuchados). Pero cuando la epidemia se manifiesta en toda su virulencia, surge fortísimo otro fenómenos nefasto: la gente busca, quiere, exige un culpable. Y como durante la carestía previa al contagio la población había asaltado las panaderías gritando que el gobierno escondía la harina (el pan cotidiano) para encarecerla, ahora está atenta a toda señal sospechosa de transeúntes, de amigos y vecinos, para acusarlos de “untar” las puertas de la gente de bien con la sustancia ponzoñosa. El gobierno favorece estas acusaciones en contra de infelices víctimas, con tal de no ser el objeto directo del furor popular. Fuera de la novela, en la que el asunto se menciona colateralmente y hasta involucra brevemente al protagonista, Manzoni tratará con bases documentales, de la muerte atroz después de un juicio basado sólo en la tortura, de dos infelices en su ensayo Sopra la colonna infame.
Manzoni no se detiene mucho en la sintomatología física, porque la moral y espiritual le interesan mucho más. El comportamiento de la gente, el horror, la desesperación, el egoísmo y, por encima de todo esto, la caridad que brilla en la dedicación de los religiosos que atienden, a costa de su vida, a los enfermos; la capacidad del perdón en lugar del regocijo, cuando el que se ve postrado por la enfermedad mortal es el enemigo.
Manzoni es un narrador, escribe una novela, y entre los detalles históricos a menudo reforzados con la mención o la cita de la fuente, narra de personajes y episodios que son emblemáticos y posibles, pero que salen de su capacidad creadora.
Son históricos los recogedores de cadáveres –en casas o abandonados en la calle– que, enfermos curados del mal y, como diríamos hoy, inmunizados frente a una recaída, pueden hacer el bajo y tremendo oficio sin riesgo, en vista de despojos y otras ganancias, temidos y odiados por todos. El nombre que se les daba era de monatti. Hay un episodio justamente célebre que nos describe Manzoni, que bien puede darnos la medida de cómo el escritor ve y trata esta tragedia.
[ver texto en apéndice]
Manzoni es demasiado puro y profundo en su sentimiento religioso como para atribuir a Dios la voluntad de castigar a la humanidad con una plaga semejante. El Dios de la religión católica permite que la naturaleza siga su curso, pero, atento a todas sus criaturas, toca a unas el corazón para que encuentren una nueva dimensión en la vida y la muerte, a otras libera de los afanes, a otras premia con una muerte noble; para todos hay un más allá en que tendrán, podrán, dar cuenta a Dios de su vida directamente, más allá del juicio limitado y mezquino de los hombres.
La palingenesia, el renacimiento después de las catástrofes (la “gran purga” como se le llamó; y es tremendo recordar que, para un intelectual como Papini, a principio del siglo xx, también la guerra tenía el valor de una benéfica limpieza profunda de la sociedad), este renacimiento para Manzoni es todo interior, es un regreso a los valores profundos de la vida, gracias a la contemplación de la muerte.
Camus
Los tres autores que hemos examinado hasta aquí, tienen ideologías distintas, pero todos atribuyen a la naturaleza, a su curso inescrutable, la causa de estas tragedias. Me gusta citar en este punto una frase de un ensayo de Sebastián Manterola, uno de mis alumnos destacados: “La lucha de la sociedad contra la naturaleza siempre será vencida por la naturaleza, que es más antigua y que rige todas las acciones humanas”. La creencia en Dios no excluye esta visión de los hechos; en palabras de Manterola, que escribe estas palabras a propósito de un autor no religioso, Leopardi, que se sobrecoge en la contemplación de los estragos del volcán Vesubio, constata que el poeta, a pesar del “sentimiento ateísta de su obra, [convierte] la naturaleza en una fuerza rectora del Universo, que sin tener una verdadera conciencia divina, funciona como un elemento invisible que conforma el orden cósmico”. Y este mismo sentimiento de impotencia frente a las inexplicables leyes naturales es el que configura el último gran texto dedicado a la peste, la novela que de este flagelo toma el título La Peste, de Albert Camus (1913-1960).
Camus escribe una novela: la temática relativa a la plaga, no se sustenta en un hecho real. La mortandad se manifiesta en una sola ciudad, Orán, en Argel; primero mueren por millares las ratas, y luego los hombres, en la ciudad que por orden médica se aísla del resto del mundo, en cuarentena. Todos los protagonistas, los múltiples personajes de su espléndida narración, ven su vida trastocada por el flagelo: material y espiritualmente. Y demostrando una penetración extraordinaria en el alma humana, Camus nos hace ver cómo el protagonista, el Doctor Rieux, que es agnóstico, refuerza su negación de Dios frente a la muerte de un inocente: “Je réfuserai jusqu’à la mort d’aimer cette création où des enfants sont torturés”;[1] mientras que el sacerdote que lo acompaña siente reforzarse su fe, y le aconseja de “aimer ce que nous ne pouvons pas comprendre”
_____________________
(4) Albert Camus, La Peste, Paris, Gallimard, 1947, p. 238. [Me rehusaré hasta la muerte a amar esta creación en la que los niños son torturados]. Y [amar lo que no podemos comprender]. Trad. José Luis Bernal.
(id.), determinando así la respuesta rebelde del doctor. Son las dos posturas espirituales frente a la tragedia de la vida: es el tema profundo de la novela que es imposible analizar sólo superficialmente. A esta peste que se describe a lo largo de toda la narración –comienzo, síntomas, virulencia, declinación y desaparición– se le han atribuido valores metafóricos: la dictadura, principalmente.
A nosotros aquí nos importa subrayar cómo este fenómeno tremendo no ha sido pasado por alto por parte de los historiadores, ha sido integrado en obras literarias de signo diferente hasta constituir el tema único de una novela fundamental, justo en el siglo veinte, pocos años antes que la difusión del uso de los antibióticos pusiera fin para siempre a este tipo de contagio.
Pero en todos estos casos, el flagelo pasa para dejar detrás de sí una estela de renovación: histórica, social o individual, siempre conlleva, este renacimiento, una profundización espiritual que nos motiva a reflexionar sobre lo que trasciende nuestra frágil vida.
Apéndice.
Alessandro Manzoni, I promessi sposi, Cap. 34.
Cap. 34. [Se recomienda la edición en español: Alejandro Manzoni, Los novios, trad. María de las Nieves Muñiz, Madrid, Cátedra, 1985.]
Bajaba del umbral de la puerta y venía hacia el convoy, una mujer, cuyo aspecto anunciaba una juventud avanzada, pero no transcurrida; y transparentaba una belleza velada y ofuscada, pero no marchita, por una gran pena, y por una languidez mortal: aquella belleza suave y al mismo tiempo majestuosa, que brilla en la sangre lombarda. Su andar era fatigado, pero no débil; sus ojos no vertían lágrimas, pero tenían signos de haber derramado muchas; había en ese dolor, un no sé qué de resignado y profundo, que testimoniaba un alma del todo consciente y presente para sentirlo. Pero no era sólo su aspecto el que, entre tantas miserias, la señalaba tan particularmente a la piedad, y reavivava para ella aquel sentimiento ya extenuado y desfalleciente en los corazones. Traía ella en brazos a una niña quizá de nueve años, muerta; pero toda bien arreglada, con los cabellos separados sobre la frente, con un vestido blanquísimo, como si aquellas manos la hubieran adornado para una fiesta prometida hacía mucho tiempo, y dada como premio. Y no la tenía yaciente, sino sostenida, sentada sobre su brazo, con el pecho apoyado a su pecho, como si hubiera estado viva. Salvo que una manecita blanca como la cera le colgaba de una parte, con una cierta inanimada pesantez, y su cabeza reposaba sobre el hombro de la madre, con un abandono más fuerte que el sueño: era la de la madre, porque aunque la semejanza de los rostros no hubiera dado testimonio de ello, lo habría expresado claramente el de aquella de las dos, que todavía expresaba un sentimiento.
Un despreciable monatto vino para quitarle a la niña de los brazos, pero con una insólita especie de respeto, con un titubeo involuntario. Pero ella, echándose atrás, aunque sin mostrar desdén ni desprecio, “¡no!” dijo: “no me la toquéis por ahora; debo ponerla yo en el carro: tomad”. Así diciendo, abrió una mano, mostró una bolsa, y la dejó caer en la que el monatto le tendió. Después continuó: “prometedme no quitarle ni un hilo de encima, ni permitir que nadie se atreva a hacerlo, y ponerla así bajo tierra”.
El monatto se puso una mano en el pecho; y luego, muy solícito, y casi obsequioso, más por el nuevo sentimiento por el cual estaba como subyugado, que por la inesperada recompensa, se apresuró a hacer un poco de lugar en el carro para la pequeña difunta. La madre, luego de que le hubo dado a ésta un beso en la frente, la puso allí como en un lecho, la acomodó, le echó encima un paño blanco, y dijo las últimas palabras: “¡adiós, Cecilia! ¡Descansa en paz! Esta noche iremos también nosotros, para estar siempre juntos. Mientras tanto ruega por nosotros; que yo rogaré por ti y por los demás”. Luego, volviéndose de nuevo al monatto, “vos,” dijo, “al pasar por aquí hacia la tarde, subiréis para llevarme a mí también, y no a mí sola”. Dicho esto, volvió a entrar en la casa, y, un momento después, se asomó a la ventana, sosteniendo en brazos a otra niña más pequeña, viva, pero con los signos de la muerte en el rostro. Estuvo contemplando aquellas tan indignas exequias de la primera, hasta que el carro se movió, mientras lo pudo ver; luego desapareció.

