Homero mero
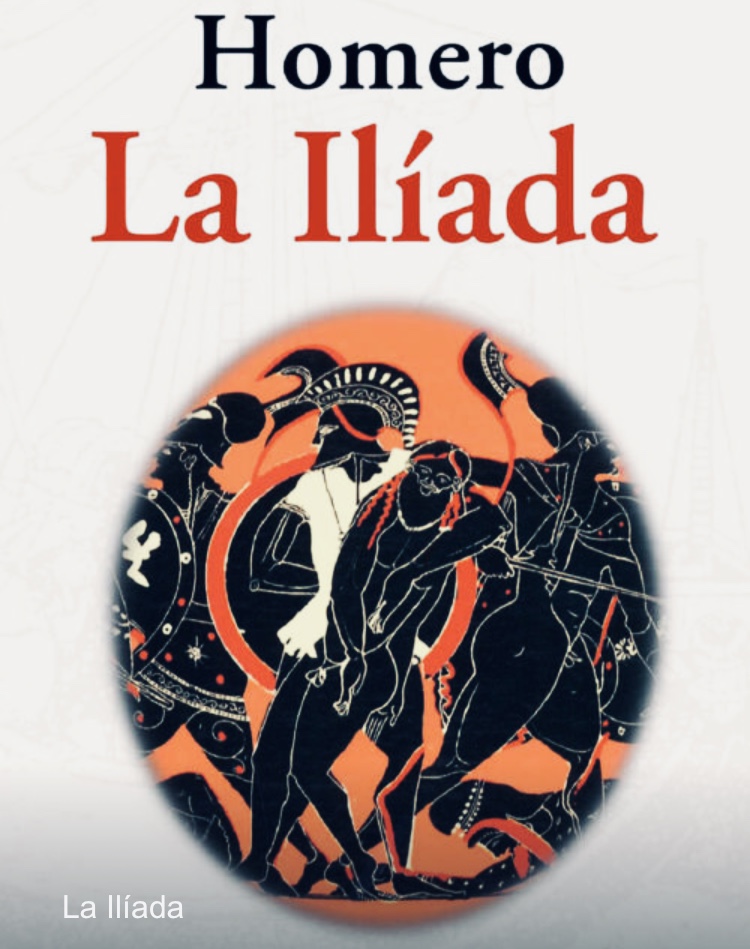
Por Alejandro Paniagua Anguiano
La Ilíada de Homero me obsesiona, mucho. Es un libro que ha determinado, sin duda, lo que soy. Tengo la versión percudida de Porrúa, la aceptable de Austral, la chingona de Cátedra, la genial de la UNAM (traducida ni más ni menos que por Rubén Bonifaz Nuño), la horrible de Fontana, y hasta la irrelevante de Gandhi. Hace un par de años volvieron a vender la Biblioteca Clásica de Gredos en puestos de periódicos y yo aparté mi ejemplar de la Ilíada en dos locales cercanos y además la compré, por pura paranoia de perderla, en otro más que la tuvo a primera hora. Así que terminé con dos tomos sobrantes.
Muchas veces vuelvo a la Ilíada, soy como una especie de anti-Odiseo que regresa y regresa, una y otra vez a la guerra de Troya (quizás porque también amo la Odisea). Este año, qué gran dicha, volví a los muros “impenetrables” de la ciudad legendaria, acompañado de la mera banda de los aqueos.
Una de las mejores partes de la Ilíada es su arranque. Para muchos, el inicio del libro representa los mejores versos de la poesía universal:
“La cólera canta, oh diosa, del Pelida Aquiles,
maldita, que causó a los aqueos incontables dolores
y precipitó al Hades muchas valientes vidas”.
Al buen Aquiles se le llama Pelida porque es hijo de Peleo. Me encanta que, a partir de ese concepto, en México, varios carrilleros cultos se llaman entre sí: Pelonidas, Chingadidas y hasta Putidas.
Uno de los pasajes de la obra de Homero que siempre me hace estremecer sucede en el Canto V, cuando el “simple mortal” Diomedes hiere a la elevada diosa Afrodita.
“Y cuando la alcanzó (a Afrodita), tras acosarla entre la densa multitud,
entonces el hijo del magnánimo Tideo (Diomedes) se estiró,
saltó con la aguda lanza y la hirió en el extremo de la mano delicada.”
Un hombre haciendo sangrar a una diosa me parece una idea temeraria y sumamente estética. Siempre que leo el pasaje termino pensando de qué otras maneras podríamos los hombres afectar a los dioses. ¿Será posible hacer reír a una divinidad, o hacerla cambiar de opinión, o masturbarla, provocarle una jaqueca, hacerla llorar, jugar Turista Mundial con ella, traicionarla, estafarla por una fuerte suma de dinero, acorralarla sin compasión en la pista de los carritos chocones, ir de compras con ella y preguntarle si nos vemos gordos o gordas con unos pantalones de mezclilla, ver una serie de Netflix sin ella y luego simular sorpresa cuando miremos los episodios a su lado, envenenarla poco a poco, sacarle la lengua, recetarle un ibuprofeno o un antiepiléptico, ganarle jugando a Las Traes, sugerirle con discreción que tiene un moco en la nariz, hacerle un amarre, acribillarla, sacarle los ojos, pedirle que corrija el estilo y la ortografía de nuestra nueva novela, o incluso secuestrarla, cortarle un dedo y pedir un rescate por ella? No lo sé, quizás nunca lo sepa. Pero me divierto cuestionándomelo.
Uno de los personajes del poema que más me fascina es Menelao, el cornudo por excelencia, el mítico hombre engañado. De hecho, la Guerra de Troya comienza por su culpa. Helena, la mujer más bella del universo y esposa de Menelao, es seducida y raptada por el pinche Paris, troyano galán y bastante mamón. Los griegos entran en guerra con los troyanos, ya que quieren recuperar a Helena. Siempre que Menelao aparece en el poema, yo pienso en aquella feísima canción, cuyo coro asegura: “Y que no me digan en la esquina: el Venao, el Venao”, sólo que en mi cabeza, la pienso de esta forma: “Y que no me digan en la esquina: Menelao, Menelao”.
Menelao es ninguneado constantemente en el libro: por su hermano, Agamenón, por Paris, por los otros aqueos, por su esposa, por el mismo Homero. Todos lo menosprecian, a pesar de su magnífico desempeño en la guerra (se bate a duelo con Paris y casi se lo chinga; recupera el cuerpo de Patroclo, el compadre de Aquiles; es el primer aqueo que tiene el valor para ofrecerse como voluntario en un duelo contra Héctor). Nunca he comprendido por qué lo menosprecian tanto. La palabra “Menelao” es tan insignificante que incluso, cuando yo escribí en la universidad un ensayo sobre este personaje, el corrector de Word sustituyó, sin avisarme, cincuenta y siete veces el término: “Menelao”, por el imperativo guapachoso: “Menéalo”. Pobre hombre, de verdad.
Otro momento que me pone la piel chinita sucede en el Canto XXI, cuando Aquiles lucha contra un río que tiene vida, conciencia y habilidad de combate.
“Y el río atacó a Aquiles, alzándose impetuoso y turbulento…
… Y la brillante ola del río, acrecido por las aguas del cielo
se elevaba enhiesta y estaba a punto de destrozar a Aquiles”.
Mientras leía estas líneas me hice unas preguntas que me parecieron muy bellas, que inspiraron también mi trabajo literario: cuando un río es herido, ¿sangra piedras?, ¿o sangra peces? En el caso del río de la Ilíada, quizá su sangre estaba conformada por los despojos de los muertos que fueron arrojados a sus aguas. Después seguí divagando sobre el tema y me imaginé a un río que, de pronto, cobra vida y se da el tiempo de reflexionar acerca de la existencia del universo, acerca de las aguas que conforman su cuerpo, y acerca de lo volubles, cambiantes e impredecibles que somos los hombres. Estuve seguro de que aquel flujo viviente terminaría por concluir lo que sigue: Un río no puede bañar dos veces, con sus aguas, a un mismo hombre.
En el Canto XIX, Janto, el caballo y “amigo bronco” de Aquiles, le advierte al héroe sobre su futura muerte en la guerra de Troya. El augurio es este:
“Tu destino será sucumbir por la fuerza ante un dios y ante un hombre”.
Yo pensé, después de leer la sentencia, que sería muy chingón que una diosa dotara de voz humana a mi perrita, llamada Pushkin, para que predijera mi futuro y me hiciera saber, por ejemplo, qué concursos literarios podría ganar y cuáles de plano, no. Y ya poniéndonos muy animistas, estaría increíble que mi PlayStation 4 me dijera qué juegos de video me van a gustar y cuáles no, para evitarme gastos innecesarios.
El final de la Ilíada siempre me ha parecido un tanto anticlimático, (spoiler alert) en los últimos versos del poema se narran simplemente los funerales de Héctor, el mejor combatiente troyano, quien muere a manos de Aquiles. Pero no sabemos más de la guerra ni de los otros personajes. No se hace referencia a la última batalla de Troya, ni se nos cuenta la muerte de Aquiles por una flecha clavada directamente en su infame tendón. Ni siquiera sale el Caballo de Troya. Por ello, siempre que lo leo me invento en la cabeza mi propio desenlace. Esta vez no fue la excepción. En mi mente todo acabó con una terrible batalla estilo King Kong vs. Godzila, sólo que protagonizada por la terrible Escila y el bestial Caribdis. Uno atacaba con sus remolinos a su rival y la otra contratacaba con sus aullidos supersónicos. Mientras los monstruos se daban de golpazos, los aqueos y los troyanos corrían despavoridos para no perecer aplastados. Debido a la fuerza de sus madrazos y de sus revolcones, las bestias terminaban por derrumbar los muros de la ciudad y por destrozar las naves griegas. A los combatientes de ambos bandos no les quedaba otro remedio que trabajar juntos. Construían entonces un Caballo de Troya, pero ya no como un artífice engañoso, sino como un precario robot gigante, estilo Mazinger Z o el de los Power Rangers, que era capaz de matar a los monstruos y hacer que la oscuridad cubriera sus ojos. Sonreí al pensar que ese sí hubiera sido un final épico e inesperado para el poema de Homero.
Como sea, estoy consciente de que La Ilíada es un libro que ha conformado y seguirá conformando mi alma. Sé de cierto que hará lo mismo con el espíritu de cualquier lector. Creo que es uno de esos libros que cada ser humano tiene la obligación de leer, al menos una vez en su pinche vida.
