Habla, Memoria de Vladimir Nabokov
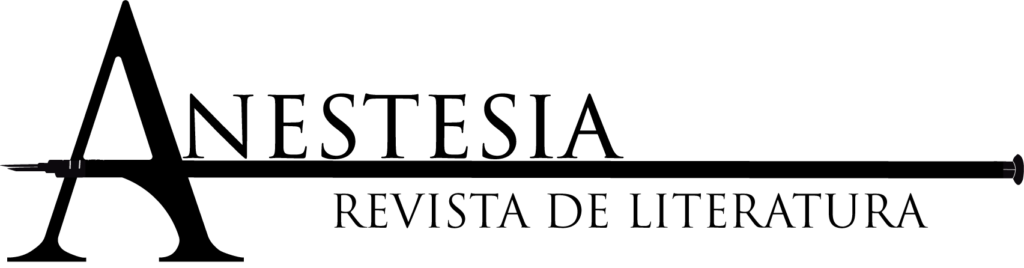
Por Verónica Noyola
Toda fantasía de estirpe, transmitida y vivificada en el ámbito de una tradición familiar, revela en su fragilidad la vocación fantasmal que la acomete. La fantasía de Nabokov cubre por entero la modernidad europea. Sus memorias son, hasta cierto punto, una historia estilizada del Viejo Continente y sus joyas literarias.
En el espesor de unas trescientas y tantas páginas se condensa y se dilata, a capricho, la materia del tiempo, herencia no sanguínea de Proust. El conjunto de memorias comienza, paradójicamente, con una larga disertación sobre los no-recuerdos, es decir, sobre las historias y anécdotas ajenas que poco a poco le forjaron en la endeble conciencia infantil la noción de un pasado no lejano en el que, un día, él no existió; conciencia que reconoce como traición la vida autónoma de los otros capturada en una fotografía que conserva también intacta y para siempre la propia ausencia.
Le sigue una serie genealógica que ubica en el siglo XIV el origen tártaro de los Nabokov. Presenta aquí una vertiginosa (aunque más o menos cronológica) legión de terratenientes, funcionarios, militares, músicos, recaudadores de impuestos, médicos y un largo etcétera de personajes que en algún momento hicieron esquina con la historia del mundo. Como aquella baronesa (esposa del tío bisabuelo de su abuela) que ayudó a María Antonieta y a la familia real, con la disposición de su elegante carruaje y su pasaporte, a que emprendieran la famosa huida de Varennes; o la historia de su bisabuelo, un héroe retirado de las guerras napoleónicas que prestaba libros a un Dostoievski preso en San Petersburgo.
Nabokov sostiene la fantasía de su majestuoso pasado entreverando la descripción detallada de juegos y ensoñaciones de la niñez, en casas habitadas por al menos cincuenta sirvientes, con pasajes que enmarcan el cambio de suertes para la familia (la confiscación de los bienes por los bolcheviques, el exilio europeo y la muerte del padre). Los quince capítulos que conforman esta autobiografía abarcan sólo ese tránsito de la Rusia prerrevolucionaria a la Europa asediada por las guerras -alrededor de cuarenta años-, y sólo se menciona en ellos, como un breve esbozo a futuro, la promesa americana y el éxito de Lolita.
El cazador de mariposas tiene la paciencia artificiosa de demorarse en las experiencias íntimas, en los recuerdos de los recuerdos, logrando pasajes de hermosa factura. A la manera del que zambulle una madalena en el pasado, crea reminiscencias de una plasticidad asombrosa:
“Las tinieblas sepia de la tarde ártica de pleno invierno invadían las habitaciones e iban espesándose hasta reducirlo todo a un opresivo color negro. Aquí un ángulo broncíneo, allí una superficie de cristal o de caoba lustrosa en medio de la oscuridad, reflejaban los restos de luz procedentes de la calle, en donde los globos de las altas farolas alineadas en el centro de la calzada habían empezado a difundir su fulgor lunar. Sombras de gasa se agitaban en el techo. El seco sonido de un pétalo de crisantemo cayendo en aquel silencio sobre el mármol de una mesa tañía mis nervios.”
Pero también tiene el pulso exacto para llevarnos al vislumbre de la ninfa y sus intempestivos escapes del hastío. En contraste con la infancia calma y palaciega, la juventud y el exilio se narran en atmósferas un tanto más grises, con un acelerado ritmo que recuerda o justifica la existencia de un Leopold Bloom o de un Joseph K. Un minucioso balance entre frases que encierran en su brevedad el acre sabor de la vida y largos párrafos que recrean la cálida sensación de reordenar mentalmente una vieja ilusión hace de estas memorias un libro de amplios placeres.
