Falso elogio de los talleres literarios
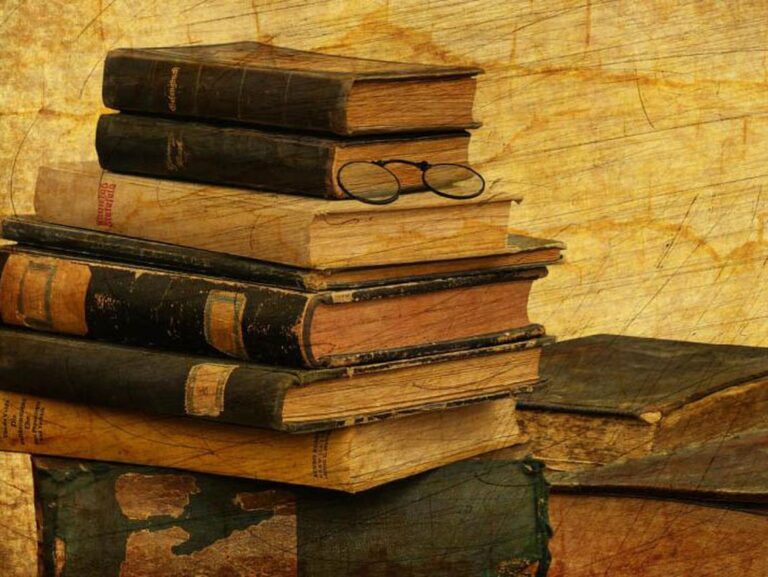
Por Ulises Paniagua
Junio 2021
¿Qué es un taller literario? ¿Una condena insufrible a la que se recurre por masoquismo? ¿La promesa del texto perfecto, ese que no llegará jamás? ¿Una reunión delirante de esquizofrénicos, neuróticos o paranoicos que semejan un grupo de autoayuda cultural ante la crueldad del capitalismo salvaje de este mundo? ¿Una especie de cofradía comandada por un líder extraño, al estilo de Tyler Durden en “El club de la pelea”?
Escribir es delirar. Escribir es pensar y disfrutar. Pero someterse a un taller literario puede convertirse en un acto de autoreclusión en la celda inquisitorial más oscura. Dice Alfonso Reyes que el único objetivo de publicar un libro es no pasarse la vida rescribiéndolo. Dice bien. El taller literario, en teoría, debería ejercer el poder superlativo de la limpidez: el texto debiera salir purificado, resuelto, después de una sesión de críticas constructivas, comentarios distraídos y escasas malas intenciones.
Pero ¿es en realidad el texto escrito un purificado? ¿No es acaso el escritor una especie de Prometeo al que los buitres le sacan las tripas como castigo por mostrar sus letras al mundo? ¿No se le apedrea, muchas veces con justicia, otras más con mala fe, por asomar la cabeza desde su húmeda, estrecha y deplorable caverna?
Los talleres literarios son un misterio, un universo constituido por sus propias reglas. Dentro del circo en que se convierte un espacio de este tipo, en el que por cierto el chismorreo y el alcohol abundan, encontramos todo tipo de personajes, desde los más trágicos hasta los humorísticos; desde los imitadores de Nietzsche y Schopenhauer, hasta los reconcentrados payasos y, desde luego, algunos seres detestables. Los talleres parecen una calca, una desgracia condenada a repetirse, como hace el Uróboro, que come su cola de manera circular, infinita.
En un taller literario siempre hallamos y hallaremos:
- A escritores reconocidos a los que los compañeros adulan, no porque sus escritos sean espléndidos, sino para quedar bien con miras a una futura invitación editorial. Dichos escritores reconocidos suelen ocupar el puesto de “maestro” dentro de un organigrama tácito. Así se les debe llamar bajo el más mínimo motivo: “¿Cómo le va, maestro?” “¿Quiere un café, maestro?”. “Maestro, está usted roncando, ¿acaso no le gustó mi texto, maestro? …”
- El ególatra, aquel que se enfurece al escuchar cualquier comentario sobre su obra (por insignificante que este sea), y quien busca justificar lo injustificable, con tal de no reconocer los errores de sintaxis o estructura. Es quien piensa estar inaugurando la validez de la literatura después de dos mil años oscurantistas antes de su aparición en el universo. Este espécimen escribe lo que sea o lo que pueda, y sería capaz de asesinar para llegar primero y, de este modo, asegurar la lectura de su texto y el respectivo elogio semanal. Pero ¡ay de aquel que ose criticarle una coma!…
- El elemento satélite: el escritor que aparece cada dos meses para el tallereo, y que desaparece de forma tan misteriosa y pronta como llegó.
- El misógino que piensa que un taller es un pub para el ligue, una oportunidad de conquistas amorosas. Es el pesado que se considera galán, y cree de forma fervorosa que un piropo, incluso el más rústico, representa un halago para sus compañeras. Claro, no falta la chica con baja autoestima que acepta salir con él por compasión, convirtiéndolo en un esponjoso pavorreal.
- El amigo que escribe de forma terrible, pero que organiza buenas fiestas. A ese no lo criticaremos: su carisma lo rescata.
- El que. por volverse alumno del Premio Cervantes, se juzga a sí mismo Premio Cervantes. Suele escribir en su semblanza: “En el año 1995 fue alumno de Octavio Paz; en 1996, de Jaime Sabines; en un viaje a Nueva York, saludó una vez a Paul Auster desde el otro lado de la acera; en 1998 comió en la misma fonda donde merendaba Roberto Bolaño…” Como si el conocimiento se transmitiera por ósmosis. Cuánta ridiculez.
- La biblioteca de datos inútiles: el petulante que a cada pretexto busca demostrar lo mucho que sabe, desviando la conversación a los temas que maneja con obsesión. De este modo, pretende analizar un verso precolombino como si se tratara de una runa, o un verso contemporáneo cual si se tratara de una casida. Sólo impresiona a los ignorantes, por cierto.
- Un grupo de parroquianas que organizan complots contra los otros. A estas amigas les parece sospechoso cualquier pequeño éxito, cualquier ligero romance, el mínimo zumbido de una mosca. Tienden redes subterráneas, al estilo de las ciudades invisibles de Ítalo Calvino (aunque de forma diabólica), para provocar la antropofagia del taller, en medio de las confusas telarañas elaboradas por su propia desconfianza.
- El alcohólico que escribe poco, y mal, y se considera un autor maldito. Así lo demuestra en cada fiesta a través de su “mala copa”, de sus exhibiciones suicidas, y sus lloriqueos provocados por la incomprensión de los camaradas del gremio (algunos de ellos, por cierto, sí escriben).
- Los que juzgan con dureza, los que critican ferozmente, pero a los cuales no se les ve llevar un texto por miedo a los malos comentarios. Estos seres, seudo literatos, suelen presentarse como todólogos: se piensan psicólogos, directivos, editores, estructuralistas, escritores, psicoanalistas y coaching, al mismo tiempo. Una verdadera vergüenza. A ellos les extermina su propio desdén.
- Las señoras de sociedad a las que les sobran dinero y tiempo, quienes consideraron un día que la literatura era un medio para ganar fama y satisfacer carencias emocionales de manera inmediata. Suelen ser pésimas; en su vida han leído apenas un par de libros; imaginan que escribir no implica el oficio de leer, y se convierten al paso del tiempo en una mezcla de los puntos 6 y 2 de esta lista (suelen creerse Premio Cervantes por ser alumnos de un Premio Cervantes, y acostumbran a llamar “maestro” a su profesor de taller bajo cualquier pretexto). Eso sí, organizan selectas y recomendables reuniones con buenos vinos y excelentes bocadillos.
- Un grupo de misóginos que considera que la cultura, y en especial la literatura, son espacios tradicionales del hombre, a la manera del ágora ateniense (donde se prohibía la presencia femenina); y quienes aprovechan cualquier oportunidad para destrozar los textos de sus compañeras. A estos tipejos, educados bajo la espartana pedagogía del dolor, les urge orientación por parte de las teorías feministas. Actualícense, ¡oh, cultos caballeros! La literatura no entiende de sexo o género, entiende de buenas o malas obras.
- El círculo de petulantes (a Dante le falto mencionar este círculo en su “Comedia” o “Divina Comedia”), que critican incluso a Shakespeare, Rulfo o Borges con rudeza, y consideran a los colegas contemporáneos como verdaderos estúpidos. Para ellos, en su versión del mundo, ningún movimiento literario histórico, o futuro, está o estará a la altura de su taller, pues su taller es Dios y ellos son sus profetas. A este círculo le deben una disculpa Homero, Sor Juana y Dickinson, falibles mortales.
Volviendo a los asuntos de la verdadera literatura, me vienen a la mente dos escritores que abordan el triste espectáculo de los talleres; uno dentro de la febril locura rural; el otro en la más vertiginosa urbanidad. Me refiero. en el primer ejemplo, a Juan José Arreola, quien en su novela “La feria” describe a un joven zapatero quien busca, con urgente inocencia, el conocimiento y el reconocimiento literario en las calles y las casas de un pueblito. La historia en “La Feria” gira en torno del Ateneo Cultural Tzaputlatena, un grupo literario “región cuatro”. que exhibe una evidente mediocridad, además de mostrar la degradante lucha cultural en provincia.
Arreola escribe en “La feria”:
“He aquí el resultado de nuestra primera experiencia de intercambio cultural. Como teníamos el deseo de conocer a uno de los más afamados escritores de estos rumbos, invitamos a Palinuro, que publica en Guadalajara lo más granado de su producción poética (…) Él accedió gentilmente, y nos sentimos felices de inaugurar la serie de visitas con tan bien cortada pluma (…) Es norma que en las sesiones del Ateneo no se consuman bebidas espirituosas, salvo en muy contadas y significativas ocasiones. Siempre nos reunimos después de cenar para evitarle al anfitrión un gasto excesivo, ya que el Ateneo Tzaputlatena no tiene sede propia ni recibe cuotas fijas de sus socios. La reunión fue en casa de don Alfonso, y nada le pareció mejor ni más adecuado que ofrecer una copa en honor del poeta (…) Todos la aceptamos con gusto. Palinuro vació la suya de un golpe, a la salud de todos. Inmediatamente después propuso un brindis personal con cada uno de nosotros, para sellar la amistad. Su justa y bien ganada fama congregó en masa al Ateneo, con una asistencia récord de dieciocho personas. Así es que antes de empezar la sesión propiamente dicha, nuestro hombre tenía ya veinte copas de coñac entre pecho y espalda. A todos nos colmó de elogios, diciendo que éramos injustamente desconocidos, pero que muy pronto él se encargaría de propalar nuestros méritos. Se refirió a Zapotlán como a la Atenas de Jalisco, pero sus mejores alabanzas fueron dirigidas a nuestra hospitalidad, y a la marca de coñac que le ofrecimos. Hubo que traer otra botella (…) El resto de la velada fue más bien melancólico. Después de un breve período de entusiasmo y euforia, Palinuro cayó en una somnolencia profunda, como el piloto de la Eneida, y se quedó dormido con sus hojas de papel en la mano. Poco después se deslizó suavemente desde la silla hasta el suelo, y no pudo leernos sus poemas (…) Al día siguiente, nos costó trabajo hacerlo tomar a tiempo el tren de Guadalajara.”
El segundo caso es el de Roberto Bolaño, de quien vamos a encontrar escenas acerca de talleres de creación literaria en más de uno de sus libros. La escena más conocida aparece en “Los detectives salvajes”, aunque hallamos otros pasajes de este tema en su libro “Amuleto”. “Los detectives salvajes”, la célebre novela del autor chileno-mexicano-catalán, publicada en 1998, inicia así:
“Hasta entonces yo había asistido cuatro veces al taller y nunca había ocurrido nada, lo cual es un decir, porque bien mirado siempre ocurrían cosas: leíamos poemas y Álamo, según estuviera de humor, los alababa o los pulverizaba; uno leía, Álamo criticaba, otro leía, Álamo criticaba, otro más volvía a leer, Álamo criticaba. A veces Álamo se aburría y nos pedía a nosotros (los que en ese momento no leíamos) que criticáramos también, y entonces nosotros criticábamos y Álamo se ponía a leer el periódico (…) El método era el idóneo para que nadie fuera amigo de nadie o para que las amistades se cimentaran en la enfermedad y el rencor (…) Por otra parte no puedo decir que Álamo fuera un buen crítico, aunque siempre hablaba de la crítica. Ahora creo que hablaba por hablar. Sabía lo que era una perífrasis, no muy bien, pero lo sabía. No sabía, sin embargo, lo que era una pentapodia (que, como todo el mundo sabe, en la métrica clásica es un sistema de cinco pies), tampoco sabía lo que era un nicárqueo (que es un verso parecido al falecio), ni lo que era un tetrástico (que es una estrofa de cuatro versos). ¿Que cómo sé que no lo sabía? Porque cometí el error, el primer día de taller, de preguntárselo. No sé en qué estaría pensando (…) Hacerle esas preguntas a Álamo fue, como no tardé en comprobarlo, una prueba de mi falta de tacto. Al principio pensé que la sonrisa que me dedicó era de admiración. Luego me di cuenta que más bien era de desprecio. Los poetas mexicanos (supongo que los poetas en general) detestan que se les recuerde su ignorancia”.
En lo que respecta al celuloide (el séptimo arte, la caja de las maravillas), es decir el Cine, la película que más me ha divertido con dos o tres escenas al respecto es “El autor”. Filmada en España en 2017, y dirigida por Manuel Martín Cuenca, “El autor” narra las peripecias de un aprendiz a escritor, al cual engaña su mujer con su profesor de taller, además de hacerlo antes con un jefe editor. Al protagonista las cosas le resultan en contra, sobre todo cuando el maestro hace pedazos sus textos, lo acusa de tibio, y pone como ejemplo los pésimos libros (best sellers de escaso valor literario) de la esposa del personaje principal (con la que, ya se mencionó, se acuesta). En uno de los diálogos de la película, el profesor del taller pregunta al protagonista:
“¿Cuánto tiempo lleva usted en el taller?… ¿tres años?… el problema aquí es mío, porque no me sé explicar bien…”
Luego, hecho un energúmeno, estalla, violenta al pobre alumno, al que no le queda más remedio que sufrir con humildad la cólera del pélida profesor:
“Usted no es Philip Roth, coño, es que nadie le pide que sea Philip Roth (…) Eso que trae usted es falso, pretencioso, y una larga lista del castellano que indican la vacuidad y sinsentido que tiene lo que ha escrito, porque yo ni sé quién coño es James (su personaje), ni sé quién es Rose, ni sé dónde vienen, ni a dónde van, ni tienen cuerpo, ni tienen alma ni tienen nada…Y no tienen nada porque no tenemos ni puñetera idea de lo que estamos hablando. Porque usted no tiene ni puta idea de lo que está hablando…”
Al final, el autor encuentra en el chismerío sobre los vecinos y una que otra intervención en sus vidas, la solución al problema literario. El protagonista no está tan equivocado en su método, si atendemos que Borges, dentro de sus historias, fue cercano al rumor histórico, mientras García Márquez o Federico García Lorca recurrieron al chisme de pueblo como fuentes de inspiración de sus novelas u obras de teatro, de manera respectiva.
En fin, que este repaso por las obras literarias o cinematográficas que se acercan, sobre todo, de manera paródica, al ejercicio del taller literario, no hacen más que recordarnos su ridícula, aunque necesaria condición. El taller literario ha sido, es, y continuará siendo el espacio para la tertulia elitista, la oportunidad de la pedagogía del dolor infligida por la seudo crítica de los misóginos, el escenario perfecto del “guayabazo”, el halago mutuo; un sitio fabuloso para beber y ponerte como buey de puro alcohol; el sitio ideal para desacreditar grandes autores; o invitar escritores actuales y desencantarte de ellos; el motivo perfecto para desatar la neurosis en contra de los alumnos y arruinar sus ilusiones artísticas.
El taller literario, más allá de la celebridad de algunos que tal vez sí han superado la prueba del tiempo como pudieran ser el de los estridentistas en “El café de Nadie”, y el de los Contemporáneos (y quién sabe cuáles fueron sus pugnas), es un espacio ideal para desatar calamidades y pequeñas guerras que incumben a muy pocos, y que legarán escasas aportaciones a la construcción y reconstrucción de la literatura universal.
Dicho lo cual, queridos lectores, continuaré leyendo a Quevedo en este instante, quien ha demostrado una excelente forma de aprender, “entrando en conversación con los difuntos” y “escuchando con los ojos a los muertos”. El tallereo está en los libros, en especial los de los clásicos antiguos y contemporáneos. Vamos a anestesiarnos en la profundidad de las buenas lecturas. Lo demás es vanidad. Bon apetit.
