Epitafio para un extraño
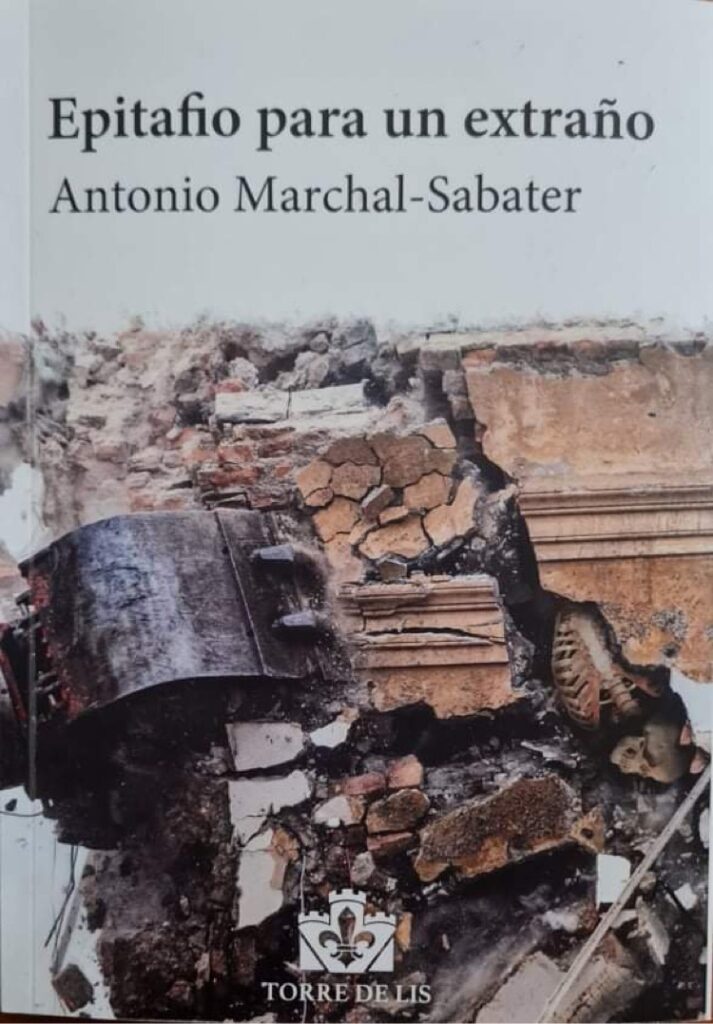
Por Antonio Marchal-Sabater
Abril 2021
Fragmento del libro: Epitafio para un extraño.
La agonía
El frío es intenso, la oscuridad absoluta y la humedad entumece todos sus músculos. Yace inmóvil sobre un suelo áspero que al menor movimiento le lacera la piel.
Intenta apoyar las manos para elevar su cuerpo, pero sus músculos se niegan a obedecer. Quiere pedir auxilio, pero la garganta no le responde. ¿Dónde estoy…? Se pregunta amargamente.
No sabe cómo ha llegado allí, solo recuerda una mujer desnuda y gritos de hombres. Las imágenes se suceden en su mente a ritmo vertiginoso, pero no le aclaran nada.
Palpa el suelo buscando dónde apoyarse, da con una pared, por el tacto deduce que sin enlucir. La recorre con la mano, es un esfuerzo enorme, pero merece la pena intentarlo.
Sus dedos torpes se agarran a un pequeño resalto de hormigón que sobresale de la unión de dos ladrillos. Aferra las yemas sobre él, no hay espacio para más, e intenta elevarse.
La nervadura no aguanta su peso, cede y siente como las uñas se le separan de la piel. El dolor es insoportable, el cuerpo se le estremece y se encoge como un feto, mientras su propio alarido le sobrecoge.
Extrañas escenas de sexo lo despiertan, no sabe el tiempo que ha estado dormido, pero recuerda las imágenes. Es una pareja amándose con pasión, se acerca a ellos, el hombre se vuelve y lo mira. ¡Es él!
De pronto lo sabe todo, sabe que nunca saldrá de allí, que solo le resta llorar, llorar y morir.
Ángela
La tarde se había cerrado en lluvia y el rigor del otoño empezaba a hacerse patente. Los días grises y fríos se habían ido sucediendo durante toda la semana hasta que por fin la lluvia y el viento hicieron acto de presencia sobre los ventanales de su habitación. Las luces de la ciudad, encendidas prematuramente, anunciaban la proximidad de la tormenta, mientras las primeras gotas de lluvia corrían hacia abajo adheridas a los cristales, zigzagueando a través del vaho. Sentada en la mecedora de su cálida habitación los observaba viendo en ellos la inexorable flecha del tiempo que vaticinaba su propio ocaso.
Nadie se lo había confirmado aún, pero aquellos dolores que la atormentaban durante las últimas semanas y el incremento de visitas de sus hijos y nietos le hacían presumir que su final estaba cerca. No sentía miedo ni pena, sabía que la muerte era una parte inherente de la vida y que la suya había sido muy larga. No era eso lo que la incomodaba, sino un eco del pasado que aquella misma mañana había vuelto a su vida.
Cerca de la plaza de España, entre los escombros de un viejo edificio, unos obreros habían hallado los huesos de un hombre envueltos en jirones de su propia ropa. Según el noticiero había sido emparedado en un foso cavado en un sótano allá por el verano de mil novecientos treinta y seis.
Miró el reloj por tercera vez en los últimos cinco minutos. Se incorporó lentamente y caminó hacia la puerta. Antes de abrirla se volvió hacia la mecedora, vacía ahora, y la observó meciéndose sola, presagiando la inmediata vacante.
En el salón principal de la lujosa residencia, Asunta la aguardaba en la mesa de siempre. Ni Nuria ni Benita habían bajado aún. Silenciosa como una nube, sorteando las mesas vacías bajo la atenta mirada de su amiga que la observaba por encima de las gafas, recorrió la distancia que las separaba. Llegó a la mesa, retiró una silla y se sentó. Un “buenas tardes” apenas imperceptible se escapó de entre sus labios, tomó el periódico del día que había sobre la mesa, lo abrió por la página seis de la sección local y le mostró a Asunta la noticia que había en la esquina inferior izquierda.
Asunta la leyó y asintió sin darle importancia. Luego añadió:
–¡Yo trabajé en ese hotel!
–¿En qué hotel?
–¡En ese! –dijo señalando el artículo con la aguja de molde–. ¡En el que han encontrado ese cadáver! El periódico no lo dice, pero yo sé que es un hotel. Fui recepcionista en él durante más de cinco años antes de la guerra.
–¿Trabajaste en él durante la guerra?
Asunta se volvió hacia Ángela y se lo confirmó.
–¡Espera un momento!
Ángela se levantó de la mesa con energía renovada y abandonó el salón antes de que su amiga pudiera reaccionar. Diez minutos después volvió a la mesa con una vieja fotografía en la que aparecía una pareja de recién casados. Él, mucho más alto que la novia, exhibía una bonita sonrisa mientras la abrazaba por la cintura; ella sujetaba sobre el vientre un ramo de rosas.
–Soy yo junto a Adalbert, mi primer marido, el día de nuestra boda. Nunca te he hablado de él porque murió durante el primer año de casados. Bueno… No murió, ¡desapareció! Pero lo dieron por muerto.
–¿Es este? –preguntó Asunta estupefacta, mientras tomaba la fotografía y se la acercaba a los ojos.
–¡Sí! ¿Recuerdas haberle visto alguna vez por allí?
Asunta no respondió, la imagen del hombre la había retrotraído al pasado, a recuerdos que ya creía olvidados.
–Creo que sí, pero no sabría decirte…
–Por esas fechas andaba liado con las legaciones extranjeras que acudieron a la Olimpiada Popular. ¿Las recuerdas?
Lo recordaba perfectamente, pero por motivos que no estaba dispuesta a revelar a su amiga en los últimos días de su vida.
La familia
Como todos los viernes, aunque durante las últimas semanas lo hacía con más frecuencia, Agustí Valls, el hijo mayor de Ángela y director actual de los laboratorios Valls, fue a visitarla a la hora de costumbre. La encontró más cansada y agitada que otros días. Ángela quería a su hijo sobre todas las cosas, pero no confiaba en sus sentimientos y no le contó el motivo de sus inquietudes. Él tampoco puso ningún empeño en descubrir qué era lo que tanto atormentaba a su madre. No era la primera vez que Ángela se implicaba en problemas de sus compañeros, empleados de la residencia o directivos, y a él esa predisposición le exasperaba: ¡No somos una ONG, mamá!, le recriminaba continuamente.
A Alba, su hija, tampoco se lo podía contar. Toda su vida había sido una pazguata y a la sazón se había convertido en una abuela esclava de sus nietos y de su propia hija mayor, Eugenia, una mimada, malcriada y remilgada señoritinga, según su abuela, que no valía ni para criar a sus hijos ni atender a su marido. No, con ellas tampoco podía contar. A decir verdad, con ninguno de sus hijos o nietos podía hacerlo excepto con Meritxell, la hija menor de Alba, ella era distinta, independiente, extrovertida, valiente, y tampoco toleraba ni a la mojigata de su hermana ni de su madre. La pena era que no la visitaría hasta el domingo por la tarde, cuando Cesc, su reciente esposo, estuviera viendo el futbol por televisión. Controló su ansiedad sacando fuerzas de donde pudo, y por fin la visita de su nieta menor se hizo realidad.
Ante una exquisita bandeja de pasteles y una botella de buen cava (desde hacía unas semanas el médico no privaba a Ángela de ninguno de sus placeres) le contó la inquietud que la consumía.
–¿Quieres que averigüe si ese cadáver es el de tu antiguo marido?
Ángela no contestó, la miró a los ojos y la fuerza de su mirada le confirmó sus sospechas.
–¡No sé cómo lo voy a hacer!
–Ve al juzgado. Algo te dirán.
–Abuela, los juzgados no dan información.
El lunes amaneció nublado. Aún no llovía, pero no tardaría en hacerlo. El cielo estaba cubierto y el frío empezaba a hacerse notar. Meritxell, hecha un mar de dudas, se había pasado toda la madrugada debatiendo con la almohada si concederle a su abuela el que seguramente sería su último deseo en la vida, u olvidarlo todo y darle alguna explicación peregrina y esperar su final. Al despuntar el alba ya había decidido que no haría nada, aquello no tenía ni pies ni cabeza. Sin embargo, unas horas después, ante el espejo del cuarto de baño, mientras evaluaba las secuelas que la noche de insomnio había dejado en su rostro, se preguntó qué podía pasar si lo intentaba.
El oficial del juzgado no puso mucho entusiasmo en el tema. Para ellos, morbo aparte, era un hecho intrascendente. Solicitó entonces hablar con la juez titular, pero lo máximo que consiguió fue que la recibiera un gestor y tampoco le sirvió de mucho.
Sobre las seis de la tarde, Meritxell se presentó en la residencia de ancianos. Encontró a su abuela jugando la partida habitual, pero estaba abstraída; ya no era la misma de otras veces que reía y celebraba las victorias mofándose de sus compañeras. Al ver a su nieta entrar en el salón la sonrisa volvió a su cara, se levantó de la mesa, abandonó la partida y se fue hacia ella.
–He ido al juzgado, abuela. No van a hacer nada, han archivado el caso.
–¿Archivado? ¿Por qué? ¡Es un asesinato!
–Seguramente sí, pero de hace tantos años que ya ha prescrito.
–¿Y qué van a hacer con el cadáver?
Meritxell no contestó, ni siquiera se había planteado aquel dilema.
–¡Tenemos que reclamarlo y enterrarlo como Dios manda!
Una ola de estupor invadió a Meritxell.
–¿Nosotras…? ¿Y cómo vamos a saber si se trata de tu marido? ¡Lo que han encontrado es un puñado de huesos envueltos en ropa vieja!
–No hables así de él, cariño.
– ¡Pero si es que es verdad, abuela! Tú no tienes su ADN, vuestro único hijo hace años que desapareció en un osario y no conocemos a nadie de su familia para hacer una comparación.
–Pero se pueden buscar, Meritxell. Tampoco son del Japón. ¡Y si lo fueran, da igual! ¡Pueden venir!
–¡Las cosas no son tan fáciles! ¡Más vale que lo olvides!
Ángela se sumió en la tristeza. Esperaba más colaboración por parte de su nieta y aquella contestación la desoló. Meritxell se sintió mal por ello, pero qué podía hacer ella, aquel era un esfuerzo inútil.
Desde la mesa donde sus compañeras seguían jugando a las cartas, Asunta las observaba, sospechaba de qué hablaban y maldijo el día en que aquel cadáver había decidido volver al mundo de los vivos.
Aquella noche Meritxell comentó con Cesc lo que estaba sucediendo.
–Son cosas de viejos, cariño. Has hecho más de lo que debías.
El tono y el razonamiento de él la sosegaron, pero tampoco aquella noche pudo conciliar el sueño.
