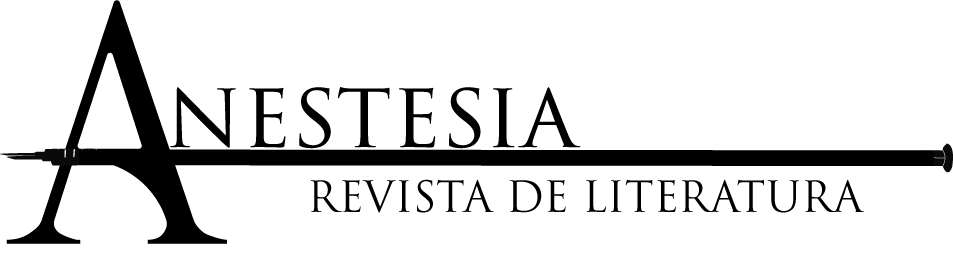EN LA CALLE

En la calle
Autor: Jorge Negrete Castañeda
Llegaron en cuestión de segundos desde el semáforo al centro de la plaza. Fue tan rápido que
pareció la competencia olímpica de su vida, la razón; un sabroso pedazo de pan duro que se
disputaron.
Los dos lograron comer algo, pero la mayor parte quedó esparcida por el suelo. Eso
fue muy natural, pues el hambre siempre genera impulsos salvajes. Actuaban como si las
estopas de thinner de la remodelación, olvidadas o dejadas a propósito en ese lugar, les
hubieran afectado la conciencia.
Sus cabezas tenían ese estilo mohicano muy de moda, y los colores les quedaban bien:
un rojo intenso con un negro máximo, sin luz. De cierta manera había estética, a pesar de que
lo oscuro predominaba como el presagio de un futuro impredecible.
El que los veía pensaba que eran mellizos, gemelos o cuates, probablemente
hermanos, claro, de padre desconocido, aunque hijos de la misma hembra. Seguro su madre
andaba distraída o buscando por algún lugar cómo proveerlos de sus necesidades básicas, y
por eso, parecían huérfanos. Debió ser una madre trabajadora que no tenía quien cuidara a
los críos, como tantas que existen. Fatal, pues.
Ellos fueron al jardín y deshojaron algunas flores en la cara del vigilante, quien fingió
demencia, como si no los hubiera visto. Es más, sonrió con el destrozo, como si el desorden
fuera ajeno a la vida. ¡Ah!, virtuosa indiferencia.
Su apariencia y ágiles movimientos llamaban la atención. La ruidosa parejita traía un
buen desmadre. Con el escándalo, unos chamacos que se encontraban en el lugar los
corretearon. Ellos se refugiaron entre las plantas y flores del jardín; se miraban y parecían
sonreír. Pero siempre enfrentando el desprecio, la violencia y la compasión de otros, como si
estuvieran condenados por su mísera existencia.
Se pusieron a cantar una extraña canción, de una letra ininteligible, incognoscible,
pero eso sí, muy entonaditos. Es probable que quisieran ‒como el mimo, el guitarrero y todos
los que le taloneaban en la plaza‒ unas monedas, o quizá simplemente unas galletas, a saber.
Hacían movimientos extraños y rítmicos, brincando de un lado a otro como si anduvieran
muy speeds.
Cuando llegó su madre, de patas flacas y culo gordo, muy del sureste quizá, de
inmediato sintieron que la vida se les derrumbaba. Los ingratos temblaban de miedo. Bastante
molesta, les pegó un regaño y comenzó con la letanía del por qué sin permiso y el choro de
la responsabilidad. Los dos bajaron la cabeza en señal de respeto y los tres volaron al nido,
donde les esperaban unas suculentas lombrices. La madre los cobijó con sus grandes alas.
Después de comer, se quedaron durmiendo y soñando con su diaria e incoherente aventura
en la calle.