Albaneses
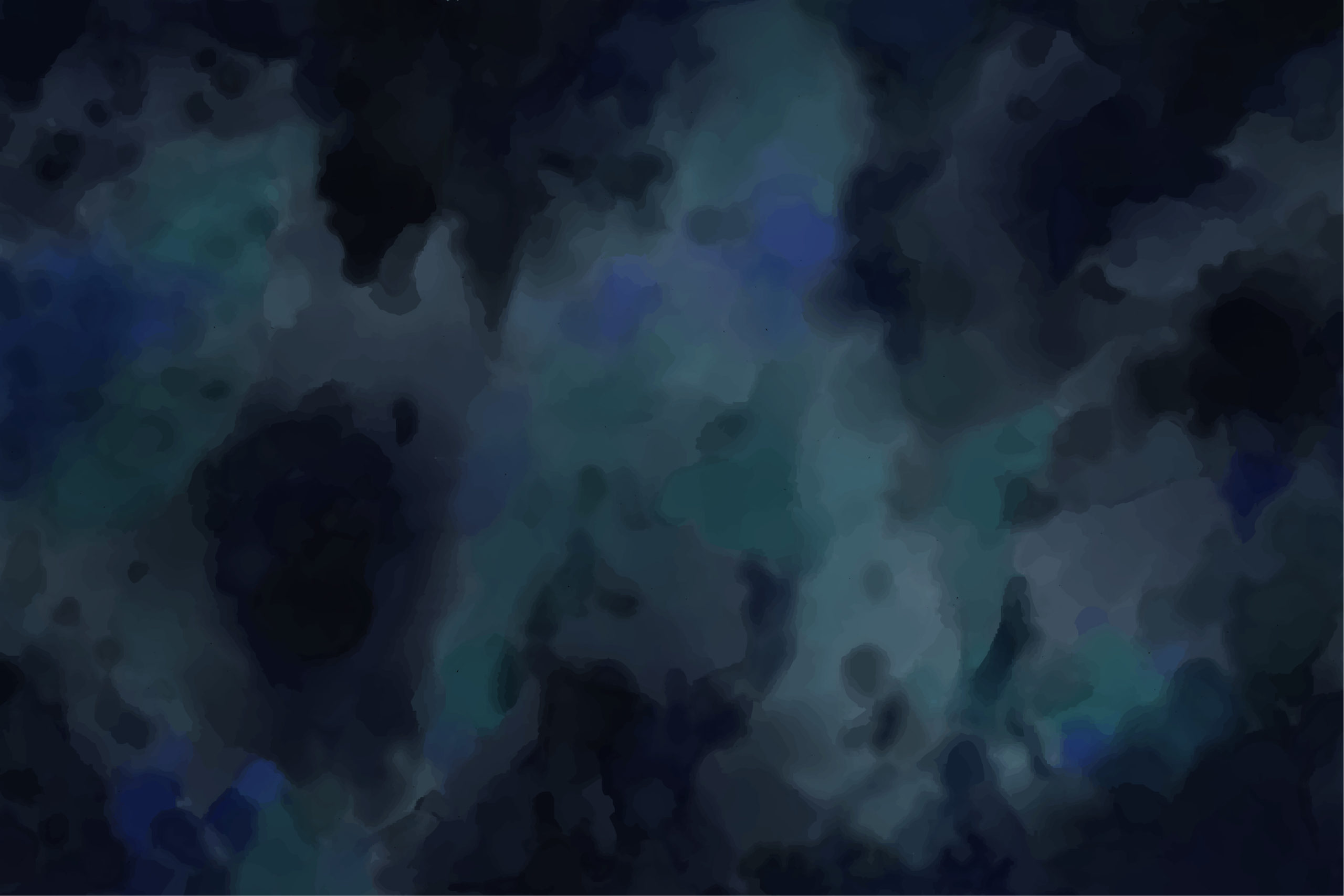
Por Luis Bugarini
16 Julio 2020
El tren venía retrasado al menos dos horas. No entendí del todo las indicaciones del personal de seguridad, pero creí adivinar que el anuncio debía estar relacionado con el mal clima en Europa. Fuera de la estación, en los andenes, apenas era posible distinguir con claridad a unos metros de distancia. La bruma era densa y una lluvia ligera ahuyentaba cualquier posibilidad de optar por otro transporte. Tenía en el bolsillo un par de direcciones y teléfonos con los cuales buscar una alternativa a la demora. No lo hice. Varios pasajeros, incómodos con la espera, tomaron la decisión de aplazar su viaje. Entendí que la salida sería pasada la media noche. Decidido a esperar a que llegase el tren salí a fumar un cigarro y a respirar aire fresco. La temperatura bajaba de manera indiscriminada. Mi destino era Viena. Salir a fumar tenía el inconveniente de perder el lugar en el que estaba sentado. Dos familias de albaneses esperaban, al igual que yo, el tren que venía demorado. Los niños hacían el escándalo que les es propio, mientras los hombres conversaban. Las mujeres, por su parte, los veían con una mirada risueña. Algunos albaneses optaron por dormir la siesta. Los niños se durmieron de manera paulatina: primero los más pequeños, después las mujercitas, y al final los jovencitos que padecen el cruce de ser niños a hombres. De manera ocasional intercambiamos una sonrisa cortés y en un par de ocasiones uno de los individuos se aproximó para preguntarme alguna trivialidad en italiano, misma que contesté secamente para evitar un acercamiento. Pasadas las horas medité si había hecho bien en quedarme en la estación. El personal que laboraba ahí —policías, choferes, mensajeros, vendedores de boletos— se retiró poco a poco y sólo quedaron los rostros pálidos y ojerosos de quienes optamos por la solución menos atractiva.
La noche seguía ahogada en la bruma. La estación estaba recién remodelada y si bien ciertos detalles hacían más cómoda la espera, pasadas las horas era poco lo que podía hacerse para luchar contra el tedio. Las mujeres, reunidas en cónclave, comentaban algo y los hombres meditaban con rostro apesadumbrado. Deduje que esperaban la visita de un hombre. Los rostros eran de preocupación, excepto los de los niños, que nunca perdieron el sueño. El reloj marcaba las doce de la noche. Me acerqué a la ventanilla del personal de vigilancia para indagar si había noticias del tren. Algunos minutos después de tocar con insistencia en la ventanilla abrió un individuo soñoliento a informarme que reportaron de la central que el tren no haría el recorrido sino hasta las primeras horas de la mañana. Molesto, aproveché para preguntarle desde qué hora se tenía noticia de este cambio de planes, a lo que respondió que desde las nueve treinta. Me hizo saber que se hizo del conocimiento general por el altavoz. Que con toda seguridad no lo habría escuchado. Los albaneses se me acercaron y con un italiano casi incomprensible me preguntaron qué me habían dicho. Les expliqué la situación, pero lo hice en alemán, ya que ellos hablaban mejor esta lengua que el italiano.
Volví al andén para fumar otro cigarro y despejarme. A lo lejos, el cielo amenazaba con una tonalidad cobriza. El reflejo de la iluminación urbana en las nubes daba a la noche un aspecto siniestro, de aire apocalíptico. Por la fuerza e intensidad del viento, el cigarro se consumió antes de poder disfrutarlo. Entré de nuevo a la estación. Saqué de mi equipaje una bufanda y un par de guantes, regalo de mi madre. Se liberó un lugar y aproveché para sentarme y, de paso, para lamentar que tal vez no había tomado la mejor decisión. La temperatura seguía bajando y con la confirmación plena de que no habría tren antes de las primeras horas de la mañana —si es que el tiempo no empeoraba— no quedaba sino reclinarse en el asiento y esperar a que las horas se fuesen lo más pronto posible.
Entre las conversaciones cruzadas de los albaneses creí entender que aquel individuo que venía enfurecido a buscarlos era el esposo de una de aquellas mujeres, la cual externaba mayor preocupación y hasta un llanto ocasional. Al parecer, toda la familia huía pues él la golpeaba y era alcohólico, además de haberla engañado en repetidas ocasiones. La mujer, que estaba harta, buscó el consejo del párroco del pueblo, quien le pidió resignación y en caso de perderla, dada la gravedad de la circunstancia, que huyeran, porque su marido era persona de importancia y no perdonaría la traición del abandono. Por lo tanto decidieron huir mientras el marido estaba en un viaje de negocios. No la dejó sin vigilar, no obstante, y en cuanto sus comparsas percibieron lo que podría ser una fuga dieron aviso de inmediato a su jefe, quien venía encendido de furia para tomar acción contra quien fuese necesario. La preocupación era general. Una tragedia estaba próxima si no lograban huir cuanto antes.
Fuera de la estación, en las varias veces que salí a fumar un cigarro, estaba un individuo que no era ni taxista ni viajero y que después supe que vigilaba los movimientos de la caravana de escapistas. En total viajaban catorce, entre hombres, mujeres y niños. Los hombres parecían más calmados y platicaban entre ellos para buscar la mejor solución. Previendo un posible arreglo económico hacían un recuento de sus bienes para, si se daba la ocasión, ofrecerlos a cambio de la libertad de su familiar. Deduje que si la mujer salía de territorio italiano era improbable que su esposo pudiese ir por ella a otro país de la Unión, tanto por el dinero que implicaba la búsqueda, como por restricciones de orden legal. El panorama era lamentable y cabía esperar lo peor. Cerca de las dos de la mañana salí a fumar otro cigarro. En un punto determinado, no pude sino asombrarme de la entereza de aquellos individuos. El patriarca repartía tranquilidad y los demás asentían. Mientras tanto, los niños dormían y se habían transformado en un cuerpo único que emanaba calor. Por el contrario, las mujeres lucían ansiosas, y la mujer, la esposa del individuo, no soltaba un rosario que traía en la mano y oraba para que todo saliera en orden. La bruma del exterior no disminuía y se tornaba más densa. Una vez que terminé con el cigarro fui al baño a orinar. En el baño estaban dos albaneses platicando en su lengua. No entendí lo que decían, pero supuse que el marido estaba por llegar. La preocupación iba en aumento. Uno de ellos llevaba tiempo viviendo en Roma y salpicaba su ansiedad con palabras en italiano, por lo que pude adivinar que una opción era burlar la vigilancia del custodio y buscar escape por la parte trasera, lo cual, después acordaron, sólo podría llevarlos a esconderse en el bosque durante el tiempo que el frío y el hambre les permitiesen sobrevivir. Sólo hasta ese momento entendí que la amenaza era seria, y pensé que yo mismo podría resultar víctima de alguna violencia por el solo hecho de estar en el tiempo y lugar equivocados. Algo desesperado, tanto porque no aparecía el tren como por lo que se aproximaba, me acerqué a uno de los albaneses y le pregunté cuál era la emergencia y si era necesario que tomara mis prevenciones. Me miraron con rostro de interrogación. El albanés le comentó al otro, en su lengua, lo que yo le dije. Cruzaron algunas palabras. Entendí que le autorizó a relatarme, a grandes rasgos, su tragedia. La realidad era la siguiente: no era un asunto de familia, sino de dinero. Aquella mujer no era esposa de nadie, como yo lo había imaginado, sino que tenía una deuda grande con un individuo, del cual omitieron mayores detalles. Concluí que era sanguinario y que venía a cobrarse a la mala. Ya habían pasado todas las prórrogas y avisos. Por el método y las amenazas supe que era un matón y, además, que no vendría sólo. O que si venía sólo, lo haría armado. Los albaneses, por su parte, defenderían a su compañera. Intuí también que los albaneses estaban armados, pendientes de la puerta y dispuestos a repeler cualquier agresión.
Cuando salí del baño comprobé mi teoría: los hombres se habían colocado a la entrada, en barricada, y los niños estaban arrinconados. Realizaron el arreglo del mobiliario en los minutos en que estuve en el baño. Conforme pasaban las horas los albaneses ganaban tranquilidad, imaginando, acaso, que aquel hampón no se aparecería. Según me relataron tenían una tienda de abarrotes, misma que el individuo, en una de sus visitas para cobrar su dinero, había destruido, por lo que consideraban que el pago estaba hecho, pues los daños costaron casi lo mismo que el adeudo. Para ese momento mi preocupación era auténtica. También supe que la mujer utilizó el dinero para mandar a su hijo a los Estados Unidos, pues había embarazado a una joven que tenía fama de puta. La madre no permitió que casaran a su hijo de esa forma, así que lo envió lejos. Para su sorpresa, el hijo jamás escribió y así pasaron dos años. Tiempo después se enteró de que vivía en Nueva York y que estaba casado con la misma joven que había rechazado.
Una vez que me relataron las circunstancias de su intento de escape y de que movieron el mobiliario a su conveniencia, mi prioridad, en lugar de llegar a Viena era sobrevivir a la noche y alejarme lo más posible de los albaneses. Por mi aspecto, era claro que no formaba parte de ellos, pero en un fuego cruzado las balas pierden selectividad. Eran cerca de las tres y media y los albaneses seguían preparados para cualquier eventualidad. Creí distinguir al fondo un par de maletas negras que bien podrían contener armas de fuego. Pasadas las cuatro de la mañana dude si el hampón haría acto de presencia. Se requería demasiada pasión o demasiado odio para cruzar la ciudad —desde donde estuviera— y subir esta colina para acceder a la estación. Aunque entendí, no obstante, que no venía por su dinero, sino que llegaría a dejar claro su punto: no ha nacido quien pueda hacer burla de su autoridad.
La tensión no disminuía. Algunas mujeres dormitaban y sólo los hombres mantenían el vilo, expectantes en todo momento. Antes de entrar de nuevo al baño me acerqué a la puerta de la entrada para verificar si el vigía seguía atento a los movimientos de la familia. Seguía dentro de su vehículo, con un teléfono en la mano. Procuré verle el rostro con detalle, pero la noche no me permitió hacerlo. Alcancé a ver que llevaba barba y tenía un mentón pronunciado. Ya en el baño me bajé los pantalones y me dispuse a evacuar. La falta de sueño comenzó a hacer estragos: un dolor de cabeza me atacaba la sien derecha. Me disponía a encender un cigarro cuando, de pronto, se escucharon gritos y lo que me pareció detonaciones de armas de fuego. Me quedé congelado y el cigarro se me cayó de los dedos. Los gritos disminuyeron y los disparos se volvieron esporádicos. Los pistoleros hablaban en italiano. Palabras entre cortadas, bromas. Supongo que nadie entró al baño porque el censo de los involucrados les pareció completo. No hacía falta buscar más sobrevivientes. Opté por no moverme y esperar a que todo terminase. Las manos me temblaban. A punto del desmayo logré ponerme en pie para fajarme los pantalones. Cuando salí a la estancia, frente al escritorio de la recepción, yacían los cuerpos sin vida de toda la familia. No tuvieron los sicarios el decoro de respetar la vida de los niños. El tiro de gracia era general. De pronto, de entre los escombros de cadáveres surgió un lamento de agonía. Había un sobreviviente. Era el albanés que no hablaba italiano, que encontré en el baño unas horas antes. Justo el que autorizó al otro albanés a que me relatase el porqué de su huida. Me miró desde la muerte. Al verme hizo una mueca de asco y tuvo energía suficiente de escupirme su saliva llena de sangre. Lo expliqué, en ese momento, como la reacción natural de un individuo agonizante, preso de dolores indecibles. Pero la realidad era otra. Procuré darle asistencia médica elemental. Pude distinguir, al menos, cuatro heridas en el tórax, que sangraban con profusión, pero también otros disparos en brazos y piernas. Mientras lo atendía, el albanés murmuraba. Entre la urgencia y la desesperación intenté detener el sangrado.
Minutos después sonaron las patrullas de la polizia italiana. En la incursión de los uniformados me tendieron en el suelo y me esposaron con brutalidad. El albanés que sobrevivió me gritaba “asesino” en italiano y lo gritaba con tal intensidad que aún hoy lo escucho. Quedé en custodia durante varias semanas. Frente a la autoridad declaré mi versión de los hechos pero el fiscal no quedó conforme. Logró varias órdenes de un juez, originario de Padua, para retenerme hasta que el sobreviviente recobrara la salud. Cuando pasados seis meses declaró, me señaló de manera directa como uno de los pistoleros y si bien, decía, no me recordaba en el acto mismo de las ejecuciones, refirió que mi actitud le pareció sospechosa y que con toda seguridad estaba asociado con los asesinos para dar información clave sobre los movimientos de la familia. Los periódicos italianos entorpecieron la investigación. Era tiempo de elecciones y utilizaron la tragedia como capital político. Por el parecido de mi apellido con el de un capo apenas célebre, me relacionaron con la mafia de Palermo, sugiriendo que había colaborado en el ajusticiamiento para librar a mi familia de algunas deudas vencidas. Nunca llegué a Viena. Fui sentenciado a treinta y cinco años de prisión sin libertad bajo fianza. En breve se iniciará la batalla legal por una apelación, pero el futuro no es el más promisorio. A principio de mes recibí una carta de mi madre en la que afirma que me perdona por mis actos y que reza diario por la salvación de mi alma. Benditos ella y su amor infinito. Dejé de fumar y consulto cada mes los horarios de tren para Viena, además de las noticias del tiempo en Europa.
Luis Bugarini
(Ciudad de México, 1978). Es escritor y crítico literario. Realizó estudios de Derecho y Letras hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cursó el diplomado en la Escuela Dinámica de Escritores, y el certificado en Teoría Crítica del Instituto 17. Textos suyos han aparecido en suplementos y en revistas como Letras Libres, Istor, Replicante, La Tempestad, Crítica y nexos, en donde alimenta un blog hospedado en el sitio web de la revista: http://asidero.nexos.com.mx/. Es autor de la trilogía novelística Europa, integrada por Estación Varsovia, Perros de París y Memoria de Franz Müller (los tres en Sediento Ediciones); del libro de relatos Cuaderno de Hanói (Cuadrivio Ediciones); de los libros de ensayos Hermenáutica (Abismos Editorial) y Fisuras (Ivec-Conaculta); y de los libros de poemas Hora líquida (Abismos Editorial) y Cabuyero práctico (Mantarraya Ediciones). Fue incluido en el libro Crítica y rencor, sobre el estado actual de la crítica literaria. Realizó la antología Te guardé una bala (Abismos Editorial), sobre el escritor y las series de televisión.
